


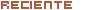


| febrero 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| enero | marzo | |||||

Fragmento de una historia de la escritura
Antes de la invención de la imprenta, los libros eran artículos muy costosos, de lujo, al tener que copiarse a mano. Se calcula que tres monjes morían en el proceso de copia de cada libro. De media. Porque, por ejemplo, algunos documentos recogen que con cada copia de un libro de poemas del abad Marius Benedettus morían siete u ocho monjes, si bien es cierto que en este caso la mayoría se suicidaba. Esta elevada mortandad hizo temer por el futuro de la civilización tal y como la conocemos, ya que los monjes no se reproducen. Ni por partogénesis, ni entre ellos, ni recurriendo a monjas. Salvo excepciones, claro. Esto significaba --y aún significa-- que los conventos dependían de la caridad de otros estamentos sociales, que no estaban obligados a donar a sus hijos, y menos teniendo en cuenta el peligroso futuro que les esperaba. Los padres preferían que el niño ayudara en el campo o en la zapatería, a riesgo de que pasara hambre, enfermara o ingiriera accidentalmente alguna gunufreta. La situación de estos religiosos mejoró a principios del siglo 13, cuando un monje de Burdeos introdujo una novedad en su tarea que salvaría muchas vidas. Este monje decidió acortar la longitud de las plumas y limar el extremo superior, habitualmente de madera y acabado en punta. Gracias a esta innovación, los monjes no corrían el riesgo de clavarse el utensilio de escritura en el ojo al quedarse dormidos durante su trabajo. Obviamente, la vida de los copistas seguía siendo dura, ya que la gente continuaba empeñada en escribir libros en lugar de hacer cosas de provecho como, por ejemplo, lavar la ropa o inventar cosas grandes y de colores bonitos.
(Julius Adenauer, Breve historia de la escritura p. 879 y ss.)

