


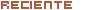


| octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| septiembre | noviembre | |||||

Un día en la vida de Jaime Rubio
De entre los cientos de correos electrónicos que me llegan cada día con elogios y declaraciones de amor, rescato este simpático mensaje que recibí la semana pasada:
JAIME CABRÓN DEJA DE AMARGARNOS LA VIDA NO SABES ESCRIBIR DEDÍCATE A OTRA COSA PUTO GORDO.
Querido piscis, me alegra que quieras saber a qué dedico el resto del día, cuando no estoy revolucionando las letras hispánicas con mi blog, en Twitter o con mis novelas. Y aunque soy una persona discreta y reservada (todos los genios lo somos), no tengo inconveniente en explicar un día en la vida de Jaime Rubio cuando no está escribiendo.
Un día en la vida de Jaime Rubio (cuando no está escribiendo) Hay que comenzar explicando que por desgracia me veo obligado a trabajar. La literatura no me da para vivir, ya que soy negro y el racismo imperante en la sociedad actual impide que mis libros se vendan todo lo que se deberían vender.
Desde aquí hago un llamamiento a que vivamos en un mundo en el que el color de la piel no tenga importancia y seamos todos hermanos, después de haber matado a los cerdos blancos y a sus repugnantes aliados amarillos.
Dicho lo cual, me levanto cada día muy temprano, a eso de las diez de la mañana, ya que entro en la oficina a las ocho. Salgo de casa tropezando por las escaleras mientras acabo la primera taza de café, taza que dejo en el buzón para recogerla cuando vuelva por la tarde.
Llego a la oficina con una segunda taza de café en la mano, que pido para llevar en el bar de la esquina, donde ya me conocen y me sirven sin que haga falta casi ni saludar, mientras otros dos camareros bloquean la puerta para impedir que me marche corriendo y sin haber pagado.
Una vez en la oficina, leo el correo electrónico y me quejo en voz muy alta, para que los compañeros crean que tengo mucho trabajo y me dejen tranquilo, cosa a la que ayuda el hecho de que sólo me duche los sábados, técnica que aprendí de los más avispados emprendedores.
Después de servirme una taza de café de la máquina, me organizo la mañana, apuntando las tareas pendientes, para acabar golpeando la mesa varias veces con el puño mientras grito NO ES EL CAFÉ, SON ESTOS HIJOS DE PUTA QUE QUIEREN QUE TRABAJE. Entonces abro la ventana y asomo el torso descamisado, con la esperanza de pillar una gripe y tres días de baja. Los vecinos acostumbran a gritarme lo que yo interpreto como elogios y que en ocasiones la policía acaba aclarando que son gritos de terror, para después recordarme lo que dijo el juez al respecto.
A media mañana tomo otro café y me escondo en el baño a llorar. Luego me escondo otro rato debajo de la mesa, a leer el Hola hasta que me encuentra el jefe. Intento negociar la posibilidad de trabajar desde casa, alegando que el aire de la oficina me reseca los codos, pero mi superior se mantiene ridículamente aferrado a los convencionalismos. Ni siquiera consigo que me deje venir en pijama a la oficina. Claro, lo importante es aparentar. Pero del trabajo de verdad NADIE DICE NADA.
Entonces suelo mirar el reloj, para darme cuenta con alegría de que ya han pasado los primeros siete minutos de la jornada laboral, lo que me lleva a intentar cortarme las venas con una regla que por desgracia no está lo suficientemente afilada.
Entro en Twitter y explico lo mal que lo paso y lo poco que me afecta el café. Me doy ánimos con mis otras doce cuentas, pero el resto de seguidores (los nueve que no son bots) SE RÍE DE MÍ, tomándose a broma mi sufrimiento, BURLÁNDOSE CON CRUELDAD. Esto me suele provocar un ataque de ira que me lleva a agarrar el monitor y arrojarlo por la ventana.
El monitor cae sobre una señora mayor, reventándole la cabeza, así que cojo mi camisa (por lo general, aún no me la he puesto) y me voy al aeropuerto en taxi, donde compro un billete para Laos. Allí ingreso como monje en un templo budista, donde paso tres años quejándome de lo malo que es el café. Me echan porque finalmente entienden que las palabras españolas "sí que estaba gordo, el Buda este; pues con la mierda de arroz que nos dan no lo entiendo", no son la traducción de ningún rezo tradicional.
Es entonces cuando intento viajar a China, con el objetivo de demostrar que en este país sólo vive una persona muy nerviosa. Por eso los chinos nos parecen iguales: porque en realidad son el mismo, que se mueve mucho. Es más, es un chino de Cádiz, pero habla muy rápido y por eso no se le entiende.
Por desgracia, en la frontera me apresa la interpol y me extradita a España, donde soy juzgado por homicidio. Me defiendo a mí mismo y alego que la mujer ya estaba mayor y que no nos vamos a pelear por uno o dos años más que le podían quedar a la señora. Como soy negro, el juez me condena a prisión, donde paso seis años que aprovecho para estudiar Derecho porque me han robado la silla.
(Ruido de grillos. Toses. Prosigo.)
Al salir en libertad, voy a casa, por lo general dando un paseo. Me siento en el sofá, con una copa de vino blanco y un buen libro. Estoy cansado, pero también orgulloso y satisfecho por una jornada laboral productiva que, una vez más, me ha hecho sentirme útil.

