-Que no, de verdad, que me tengo que ir.
-¿Y no te puedes quedar un rato?
-No, que tengo un examen el lunes y no quiero perder toda la mañana.
-Va, vente una horita al Maremàgnum. Que es gratis.
-No, que no puedo, además, el Maremàgnum no me gusta nada.
-Pues vamos a otro sitio, pero no te vayas a casa.
-Es que tengo que irme, de verdad...
Mónica consiguió finalmente despedirse de sus amigas, que caminaron achispadas calle abajo en dirección al mar. Ella, que también sufría los efectos de la cerveza, comenzó a andar en dirección a la Rambla, dejando atrás el bar donde había pasado un par de horitas con sus amigas de toda la vida. Tenía que estudiar. Tenía un examen. No le hacía gracia volverse sola a casa, caminar sola hasta la Rambla y meterse en un taxi. Sus amigas, también, podrían haberla acompañado hasta que pillara uno, aunque, claro, ella también podría haber ido con ellas y haberlo cogido enfrente del Maremàgnum.
Pero ya era tarde, casi las tres, y no podía perder toda la mañana. Llegaría a casa antes de las tres y media, podría dormir más de siete horas, levantarse a las once y a eso de las once y media estar estudiando. Así, antes de comer podría estarse dos o tres horitas hincando los codos, acabar luego pronto y quedar con Alberto. Podrían ir al cine.
Llegó a la Rambla y se puso a caminar en dirección a la Plaza Catalunya, mirando constantemente por encima de su hombro para ver si veía subir algún taxi vacío. Nada. A su izquierda estaba el Liceu, que habían reinaugurado hacía un par de días. No le importaría ir a una ópera. Seguro que Alberto la llevaría si se lo pedía, él tenía dinero, podía permitirse pagar un par de entradas. Es más, seguro que conocía a alguien que tenía un palco o unas de butacas y se las podría prestar. ¿Se podía hacer eso, como si fuera el fútbol? El Liceu, en todo caso, estaba dormido: a esas horas no era más que un edificio gris, de cristales opacos, sin vida, igual que la Rambla, a pesar de que se intuía la sucia y ruidosa y molesta vida que hacía hervir aquella calle durante el día. Eso sí, los quioscos de prensa estaban abiertos, se veían las flores apelmazadas contra los cristales de las paradas, creía oír los pájaros encerrados en los pequeños puestos de los vendedores y era fácil adivinar los sitios que las estatuas humanas escogerían al día siguiente para instalar sus pedestales. Pero no pasaba ningún taxi.
No fue hasta el principio de la Rambla, en el cruce con Pelayo, donde pudo parar uno.
-A la calle Indians, por favor.
-¿A qué altura?
-En el cruce con Garcilaso, en el número 74.
El taxi atravesó la Plaza Catalunya. En 10 minutos, o en 6 euross, estaría en casa. No había bebido mucho, pero miraba cómo subían en dirección a la Diagonal, y las luces de fuera bailaban, borrosas, lejanas. En la radio una señora hablaba sobre su marido. Justo se acababa de marchar. El marido. Y ella lloraba. Mónica se fijó en el conductor: unos cuarenta años, bigote espeso, pelo castaño, casposo. Ropa vieja y barata. No llevaba el clásico respaldo de bolitas de madera.
El coche subió por el paseo de San Juan. Mónica escuchó lo que decía la señora. Que no sabía qué hacer. Que no sabía si volvería. Que no le pegaba (él a ella) bueno sí un poco a veces sólo cuando bebía. ¿Y si volvía? No quería que volviera. ¿O sí? Mónica pensó en su novio. Él sólo pensaba en su coche: ese Audi negro. Qué sueño. Qué ganas de llegar a casa y pillar la almohada. La Revolución Francesa. ¿Quién le mandaría estudiar historia, cuando lo que ella quería era estudiar publicidad? No le llegó la nota. Es igual, no hace falta estudiar la carrera para ser publicista. Todo es entrar. Ya salían de la calle Industria y cogían el Paseo Maragall, pero ése no era el Paseo Maragall, ¿iba por otro sitio? El taxi giró por una plaza y se metió en una calle que Mónica no conocía de nada. El coche paró y el conductor encendió la luz amarilla y pobre que había encima del retrovisor.
-Cinco con ochenta y cinco -dijo el taxista.
-Pero yo le he dicho a la calle Indians.
-Y aquí estamos.
-Pero...
-Sí, niña, mira la placa.
Mónica se asomó y miró la placa de la calle: no había duda, ponía Indians. En el portal de al lado lucía el número 86.
-¿Pero estamos en Barcelona?
El taxista se giró mirándola mosqueado.
-¿A ti qué te pasa? ¿Que no llevas dinero?
Mónica no sabía qué hacer ni qué decir. El taxista y la placa le decían que estaba en su calle, pero aquella no era su calle, no tenía el aspecto de su calle. En su calle no había ningún árbol y en ésta había varios, y junto a su casa había una panadería y no un quiosco.
-Bueno, ¿qué? ¿Pagas?
Mónica sacó el monedero de su bolso y pagó. Salió del vehículo, que inmediatamente arrancó y se alejó calle arriba. Mónica volvió a leer la placa: Carrer dels Indians. Volvió a mirar en el número del portal: 86. Caminó una manzana hasta llegar al suyo, al 74, pero aquél no era su portal. Ella vivía en un edificio pequeño, de los años cincuenta, sin ascensor. Cuatro pisos y dos puertas por piso además de otra en el entresuelo, eso era todo. Pero ella estaba delante del portal de un edificio de siete u ocho plantas y con dos ascensores. A lo mejor se habían caído los unos de aquella manzana y realmente estaba ante el número 174. En cien números podía cambiar mucho una calle. Se puso a caminar en línea recta. Sabía que o llegaría a su portal (el número 74, el de verdad) o llegaría a Felipe II, que era la calle donde terminaba la suya.
En lugar de eso, fue a dar a una plaza pequeña, de cemento. En el centro había un quiosco cerrado y una cabina. Rodeando la plaza había cuatro bancos y otros tantos plátanos secos y torcidos. Miró la placa atornillada en la esquina de la plaza. Plaça del Congrés, decía. Pero aquella no era la plaza del Congrés. La plaza del Congrés era de tierra, alargada, con columpios y un minúsculo estanque junto a la carretera. Y estaba al lado de la iglesia de Pío X, pero allí no había ninguna parroquia, sólo bloques de pisos.
Al otro lado de la plaza vio una parada de autobús. Detrás de la parada habría un mapa de aquella zona de la ciudad, a lo mejor allí podría ver qué estaba pasando, si estaba en Barcelona, si estaba en su barrio, si aquélla era su calle. Miró el mapa. Ponía “Barcelona-Congrés”, pero Mónica no reconoció el plano: los nombres de las calles coincidían con los que ella recordaba como propios, pero el dibujo era completamente diferente al que ella conocía. Felipe II, que era una amplia calle con varios carriles, era en ese mapa (y, al parecer, en esa realidad) un callejón insignificante. La Avenida Meridiana, prácticamente una autopista incrustada en Barcelona, aparecía como una calle peatonal. Puerto Príncipe, una pequeña y casi insignificante calle, como una enorme avenida que llegaba hasta la Diagonal.
Seguramente todo aquello era culpa del alcohol, pensó Mónica. Las calles no podían haber cambiado en sólo unas horas, lo único que pasaba era que ella las veía mal. Y la culpa era de la cerveza. Y de los nervios por el examen. Suerte que no tomaba drogas. Tomó su calle, confiando en que una vez llegara a casa, aunque fuera cuando ya estuviera metida en la cama, todo volviera a la normalidad y las calles recuperaran su forma, sin cambiar su nombre, que ya sólo faltaría eso.
Caminó por su calle, o mejor, por la calle que llevaba el nombre de la suya, buscando rasgos que la hicieran reconocible: algún edificio, algún coche visto decenas de veces, alguna pintada memorable, la cara de algún vecino insomne asomado al balcón. Pero no vio nada que le resultara familiar.
Por su misma acera pasó un chico que tenía más o menos su edad. No lo conocía, pero lo paró.
-Perdona -dijo, no muy segura de sus palabras: de que entendiera su idioma, de que supiera a qué se refería-, ¿la calle Indians?
-Es ésta.
-Pero quiero decir la calle Indians de Barcelona.
-Sí, claro... Ésta.
-¿Y siempre ha sido así?
-¿Te estás quedando conmigo o qué?
-Dime, ¿siempre ha sido así?
-Oye, ¿qué has tomado? Yo quiero un poco.
-En serio -insistió Mónica intentando aparentar serenidad-. ¿Siempre ha sido así?
-Vivo aquí desde hace más de seis años y sí, siempre ha sido así, ¿te encuentras bien?
Mónica siguió andando y el muchacho siguió su camino, no sin girarse dos o tres veces a observar el tambaleante caminar de la joven, preguntándose si debería ofrecerle su ayuda, pero sin decidirse a ello. Mónica miró la calle: nada parecía familiar. Pero le habían dicho que era su calle. Y a lo mejor lo era. A lo mejor era ella la que había cambiado o la que lo veía todo cambiado. Estaba muy cansada. Sí, sería eso. La cerveza, también. Y los nervios del examen. Se detuvo frente al portal sobre el que lucía el número 74: su portal, aunque no lo viera como suyo. A lo mejor vivía en otra calle y lo había olvidado... No... A lo mejor Indians era la calle de alguna amiga o de Alberto y, por culpa del alcohol... No. Sacó las llaves del bolso. Ninguna encajaba con la cerradura del portal. Lógico, no era su puerta. La única opción que le quedaba era la de llamar al interfono y esperar que le contestaran sus padres. Vivían allí, ¿no? En el número 74 de la calle Indians. Apretó el botón del cuarto segunda. Nadie contestó. Claro, estaban durmiendo. Volvió a llamar. Al cabo de unos diez segundos una voz desconocida, de mujer, preguntó quién era. A lo mejor sólo notaba rara la voz de su madre porque la había sacado de la cama.
-¿Mamá? -dijo Mónica, intentando disimular el temblor de su voz-. Lo siento, me he dejado las llaves.
-Te equivocas -dijo la voz tras un breve silencio.
-Mamá -insistió la joven-. Soy yo, Mónica.
-Aquí no vive ninguna Mónica.
Santi vio algo extraño en el espejo. Había como una línea tenue, de un extraño color entre el marrón y el naranja. Cuando terminó de afeitarse, se quitó con agua fresca los restos de espuma de la cara y, con las manos mojadas, intentó limpiar sin éxito aquella línea. Intentó quitarla con la toalla, pero tampoco pudo. Y la línea era del espejo, eso estaba claro, ya que cuando él se movía la mancha seguía fija en su sitio. Bueno, se habría rayado.
Se acabó de vestir y se metió en el ascensor para ir al trabajo. Se echó un último vistazo en el espejo de la cabina. No estaba mal, la corbata era un poco vieja, pero se veía bien. Casi, casi se vio guapetón y todo. Pero también vio aquella tenue línea que estaba como al fondo del espejo. Aunque esta vez le pareció que el color era algo diferente, más frío. Un tono granate, casi lila.
Santi trabajaba en el ayuntamiento, en la Plaza de San Jaime, concretamente para el departamento de participación ciudadana. Era periodista y había conseguido colocarse en el gabinete de prensa de dicha regidoría. De hecho, estaba esperando a que su plaza saliera a concurso para conseguir quedarse allí como funcionario, trabajando poco y con un sueldo que doblaría el que recibía entonces. El jefe le había prometido que la plaza sería para él y que lo sería en breve: Santi esperaba así poder dedicarse definitivamente a su descansado empleo y olvidarse del estúpido y mentiroso ajetreo del periodismo clásico. Total, si el trabajo apenas servía para ganarse la vida, él ya se sentía realizado en su tiempo libre, con sus amigos y sus cosas. Aunque cada vez salía menos, pero en fin, ése era otro tema.
El ayuntamiento era un edificio laberíntico, lleno de pasillos de madera y altas puertas de roble. Siempre se veía a personas extrañas y casi extraviadas con la cartulina de “visitante” pegada al pecho. El mismo Santi había pasado muchos problemas las primeras semanas para encontrar en menos de tres intentos su pequeño departamento.
-Santi -le dijo su jefe nada más verle entrar por la puerta y sin darle siquiera los buenos días-. Tengo que pedirte un favor: sé que no estás obligado, que tienes un contrato por unas determinadas horas, pero la semana que viene necesitaría que te quedaras hasta más tarde, que hay que preparar la presentación del nuevo plan de información al ciudadano.
Santi se quedó callado. Si se quedaba quizás podría acelerar su incorporación al funcionariado, pero ¿merecía la pena trabajar una o dos horas más por el sueldo miserable que cobraba?
-Gracias -dijo el jefe.
-Pero si aún no he contestado -musitó Santi.
-Ya, pero gracias.
Santi no entendía nada. ¿Qué era aquello? ¿Una especie de treta? ¿Su jefe estaba dando por supuesto que se iba a quedar? ¿Y si no se quedaba? Pero tampoco podía decirle que no. De todas formas se iba a quedar a trabajar esas horitas, era su jefe quien se lo pedía, así que qué más daba que le dijera que sí o que no le contestara. Sencillamente, le había avisado. Amablemente, como si le pidiera un favor, pero a fin de cuentas era como si le hubiera dicho: “Oye, que la semana que viene habrá que arremangarse y llenarse de lodo hasta las rodillas”. Sí, era un tipo educado su jefe. Y tampoco podía llevarle la contraria, con lo mal que estaba el trabajo, sobre todo en el mundo del periodismo. Y menos aún medio año después de irse a vivir solo a un pequeño piso de alquiler. Vale que sus padres le ayudaban con los gastos, pero no podía quedarse sin empleo. Suerte que al menos aún no tenía familia propia. Era curioso: apenas unas semanas después de firmar el contrato del piso, su novia le dejó. Y eso que se iban a vivir juntos. Al final ella se echó atrás, pero Santi quería irse ya de casa, con o sin ella. Seguramente la chica no tuvo el valor suficiente para vivir con él. O sin su madre. De todas formas, Santi no se amilanó. O igual sólo se sintió incapaz de echarse atrás. ¿Se había amilanado con su jefe? No, no era lo mismo... Era... diferente. Hm... No era lo mismo, o sea... No se había echado atrás, ni nada... Tampoco le había hecho falta.
Después de comer pensó que no era lógico que trabajara diez horas extra durante aquella semana y que a cambio no cobrara más. Seguramente a su jefe se le habría olvidado hablar del tema o lo habría omitido por una cuestión de buen gusto. Esa misma tarde habló con él. Se lo expuso más o menos crudamente: cómo iba a cobrar (horas extra, algún suplemento), cuánto le correspondería, cuándo lo iba a cobrar. Su jefe no fue tan directo:
-Eso es difícil, es una cuestión de presupuestos. Además estamos justo antes del verano y es una mala fecha. Los de contabilidad se van de vacaciones y claro. Yo ya lo propondré a los de arriba, pero no cuentes con ello: si viene, viene y si no, no viene.
Santi se quedó mudo. Iba a trabajar gratis. Pero, claro, no había otra alternativa. Bueno, sí, podía decir que no. Y arriesgar su puesto de trabajo: la plaza estaba a punto de salir era para él, pero sólo de momento y de boquilla, no podía permitirse un paso en falso. Aunque, ¿qué podía hacer su jefe respecto a ese tema? Total, no era más que un mediocre medio cargo de medio pelo. Una medianía. Pero una medianía que estaba por encima de él y que podía influir en los jefes a su favor. Sobre todo si había más gente que se presentaba a la plaza. Aunque su jefe le había asegurado -se lo había prometido, prácticamente- que no habría otros candidatos, que el concurso de la plaza sería un mero trámite.
En definitiva, que aquella semana y por su propio bien iba a trabajar unas cinco o diez horas gratis. ¿Se había amilanado? No le quedaba otro remedio. El trabajo era importante. Lo más importante. Sin trabajo no se come. Y además le gustaba su empleo: descansado y agradecido. No merecía la pena arriesgarse y menos para nada y por nada. Total, sólo se trataba de unas horas y durante una semana. Aunque, claro, estaba aquel tópico de si cedía una vez, cedería siempre. Pero aquello era mentira, sólo cedería cuando le viniera bien ceder y en este caso no le molestaba la idea. ¿No? No. Sólo unas horas, no era tan terrible la cosa.
Aquella noche, después de ducharse, volvió a mirarse en el espejo. Allí seguía la línea. ¿Seguiría también en el ascensor? No se había fijado. Seguramente sí. Ya no sabía de qué color era. A veces le parecía de un color cercano al marrón, otras más bien granate, casi azul, pero después se fijaba y la veía más bien roja. No era que cambiara de color, conservaba siempre la misma textura opaca, sino que sencillamente Santi no acertaba a verlo claro. Quizás porque era demasiado fina. Aquella noche, además, le parecía que se movía ligeramente, formando pequeñas ondas, como un pez.
A la mañana siguiente, la línea seguía allí, moviéndose lentamente, pero sin cambiar de sitio. Seguía igual, quizás un poco más grande. Pero eso no fue lo que le sorprendió, lo que le despertó de sopetón. Lo que le asustó fue verse con bigote. Así, de repente. Con bigote. En una sola noche. Se toco el labio superior, pero, claro, allí no había nada que palpar, apenas el ligero brote incipiente de pelo, los lógicos puntos negros que hacía falta afeitar cada veinticuatro o cuarenta y ocho horas. No ese mostacho que veía reflejado. Se acercó al espejo y frotó su imagen. Nada. Se afeitó, poniéndose espuma, y pasando con fiereza la cuchilla. El bigote seguía allí. Se duchó, pero al salir de la ducha el reflejo de su cara seguía mostrando el mostacho. Y no sólo en el espejo del baño se veía aquel negro bigote, sino también en el ascensor de su casa, en el reflejo de los escaparates y en el ascensor del ayuntamiento.
-¿Tengo bigote? -Preguntó Santi a la secretaria de la regidora al entrar en la oficina.
La secretaria, que era la única que llegaba a la oficina antes que Santi, se lo quedó mirando, extrañada, en silencio.
-Dime, ¿tengo bigote?
La secretaria negó con la cabeza.
-¿Tienes un espejo?
La mujer cogió su bolso y sacó un pequeño espejo circular. A lo mejor, pensó la chica, al hablar de bigote Santi se refería a alguna mancha de café o de leche... Pero ¿por qué no se pasaba la mano y ya está? Santi cogió el espejo. Se seguía viendo el mostacho. Se frotó el labio superior, pero cuando paró el bigote seguía allí. Para asegurarse de que no se estaba volviendo loco, Santi se puso de un salto al lado de la secretaria, con su mejilla rozando la mejilla de ella. Puso el espejo enfrente de ambos. La secretaria arrancó a reír.
-¿Cómo lo haces? -Preguntó la mujer entre carcajadas-. ¡Qué bueno! ¿Es algún tipo de truco?
Santi se molestó. Es decir, la secretaria veía su bigote en el espejo (y no en su cara) y, en vez de preocuparse y preguntarse cómo podía ocurrir aquello, se reía. Maldita idiota.
-No es ningún truco -dijo Santi antes de encerrarse en su despacho.
El bigote siguió allí todo el día. Es decir, allí en su reflejo, porque su cara seguía igual de limpia que siempre. Igual que su bolsillo. Su jefe se lo confirmó: no le podrían pagar las horas extra, pero no te preocupes que esto te irá bien para más adelante. ¿A qué se refería? ¿A un aumento de sueldo? ¿A que así tendría aún más posibilidades de recibir la plaza cuando saliera a concurso?
-Por cierto -le dijo su jefe-. En dos semanas te damos tu plaza.
Santi alzó la cabeza y se lo quedó mirando, inquisitivo.
-De momento se hará un concurso interno, pero no te preocupes, que no saldrá nadie y te daremos el puesto a ti.
-¿Un concurso interno? Es decir, que los que ya son funcionarios...
-Se podrán presentar, pero no te preocupes, que es mero trámite. Piensa que pediremos periodistas y los periodistas que trabajan en el ayuntamiento ya están en otros departamentos de prensa, así que no les hace falta esta plaza. Vamos, puede ser que algún bedel tenga la carrera, pero lo dudo mucho.
Santi le miró incrédulo.
Cuando llegó a casa escuchó los mensajes en el contestador. Había uno de un amigo suyo invitándole a cenar el domingo siguiente. Iban a reunirse todos los amigos, como cada semana. Santi marcó el número de este amigo y le salió otro contestador.
-Hola, soy Santi, no voy a poder ir... La semana que viene tengo mucho trabajo y no puedo llegar tarde a casa el domingo y dormir pocas horas. Si hubierais quedado el sábado, aún, pero el domingo me viene muy mal. Ya hablaremos.
Antes de acostarse se volvió a mirar al espejo: el bigote y el pez seguían allí.
Pero al día siguiente, el bigote ya no estaba. El pez sí. De hecho, se le veía un poco más grande, pero el bigote había desaparecido. Sin embargo, no todo volvía a ser normal: tenía el pelo azul. Y además no era un azul de estos de tinte, sino un añil uniforme, como si se lo hubieran pintado con un rotulador. Cogió un mechón de pelo de la frente y se lo acercó a los ojos. Su cabello, al natural, seguía siendo negro.
Le pasó como con el bigote: se duchó, lavándose bien el pelo, se pasó el secador, incluso se puso un poco de gomina, pero seguía viendo su pelo azul en el espejo. Y, claro, no sólo en el espejo de su cuarto de baño, sino también en el reflejo de los escaparates y en el de los ascensores. Cuando llegó a la oficina, la secretaria de la regidora le recibió con una sonrisa.
-¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos hoy en el espejo?
Santi le pidió que lo sacara y se puso a su lado. La secretaria vio su pelo azul y se puso a reír.
-Me tienes que explicar cómo lo haces. Y no me digas que no es ningún truco, porque todos los ilusionistas siempre decís lo mismo, que es magia.
-Es que no es un truco -dijo Santi, yéndose para su despacho, sin poder comprender del todo a aquella mujer-. Y tampoco es magia.
Su jefe tenía el día comunicativo. Le dio por explicarle sus años de estudiante de periodismo y cómo acabó metido en política (eso decía él).
Santi no era capaz de recordar sus años de estudiante. Mejor dicho, no le apetecía esforzarse en recordar. Le aburría la idea de tener memoria, por decirlo de algún modo. No era lo único que le aburría. Se había aburrido de buscar trabajo como periodista de verdad, de colaborar por cuatro duros en revistas de mala muerte y de recordar sus tiempos de becario, cuando publicaba como si tal cosa en un diario de primera fila y en las ruedas de prensa le saludaban los compañeros y le hacían la pelota los de los gabinetes de comunicación, tal y como él peloteaba ahora a los redactores de los distintos medios. Por lo menos ahora tenía un buen trabajo, un trabajo estable, con futuro, que le dejaba tiempo libre para estar con los amigos. Bueno, no aquella semana. De hecho, hacía como veinte días que no se reunía con ellos. El trabajo, ya se sabe. La pereza. Pero ellos siempre estarían allí. Aunque por eso le había dejado la novia. Porque él creía que siempre estaría allí. ¿Quién fue el que al final no estuvo allí? ¿Ella o él?
Pero realmente no le preocupaba nada de eso. Estaba bien. Ni siquiera lo del espejo le alteraba mucho: apenas la sorpresa y los nervios de primera hora de las mañanas. Seguramente sólo sería alguna manía pasajera. Lo que tenía que hacer era dormir bien. Aunque, otra cosa no, pero dormir lo que se dice dormir, dormía de maravilla. Nueve o diez horas seguidas cada noche. Claro, como no perdía el tiempo leyendo o mirando la tele.
Volvió a mirarse en el espejo al día siguiente. Aún esperaba volver a ver su imagen normal, pero ya tenía casi asumido que vería algo extraño, diferente. Esta vez no había ni bigote ni pelo azul. Pero es que tampoco estaba él. En su lugar se encontró con la imagen de una niña de unos doce años, con la cara llena de pecas y el cabello recogido en dos coletas negras. Santi se quedó casi un minuto frente al espejo. Mirándose, viendo como la niña repetía exactamente sus gestos, sus expresiones. De hecho, se le parecía, podría haber sido su hija: el mismo movimiento de sorpresa de sus cejas, la misma forma de abrir la boca, de peinarse... Incluso se puso la crema de afeitar como él lo hacía: sin brocha y usando toda la palma de la mano. De todas formas, Santi no se atrevió a afeitarse. Le daba pánico pensar en aquella niña pasándose una cuchilla por la cara, aunque no fuera más que su reflejo.
Cuando llegó al despacho, la secretaria le estaba esperando con el espejo ya sobre la mesa, sonriendo picaronamente. Santi se acercó a ella sin decir palabra y se puso a su lado. En cuanto vio a la niña, la secretaria arrancó a reír a carcajada limpia.
-¡Es divino! ¡Genial! Te has superado a ti mismo...
Santi comenzó a caminar hacía su despacho sin pronunciar una sola palabra. Se sentía asustado. ¿Cómo podía reírse esa mujer de algo tan terrible? Era espantoso, no le hacía ni su propio reflejo y esa situación sólo le provocaba risas.
-Oye, Santi -la secretaria se puso en pie-. ¿Por qué no quedamos luego y me explicas el truco?
Santi se quedó mirando a la mujer. Seguramente era la primera vez que se fijaba en ella. Tenía un buen tipo, era delgada y firme. La cara excesivamente maquillada, quizás, y el cabello teñido de rubio no le gustaba demasiado, pero la impresión global era positiva. No más de treinta y cinco años. Estaba divorciada. Se lo había dicho no sé quién.
-Eh... Es que esta semana hay mucho trabajo... Saldré a las ocho o así...
-Bueno, pues nos vemos entonces.
-No, no... Es igual, hoy no me apetece...
Santi se encerró en el despacho. ¿Por qué había dicho que no? La chica estaba bien. Parecía simpática. Pero no tenía ganas. ¿De qué no tenía ganas? De nada. Se sentó y agarró el primer informe que vio sobre la mesa.
Se pasó el día esquivando a la secretaria, obedeciendo a su jefe y apartándose de todos los espejos y cristales que pudieran reflejarle. No por él: casi le daba igual ver a aquella niña imitando sus movimientos. Lo que no quería era que nadie le viera con una colegiala por reflejo. Y menos aún que se viera.
La mañana siguiente volvió a mirarse en el espejo del baño. Lo primero que vio le tranquilizó. Era su propia imagen, tal cual. La normal de las mañanas: con su pijama, el pelo negro despeinado, las ojeras, las mejillas necesitadas de una afeitado. Contento, aliviado, se echó agua fresca en la cara y se secó con una toalla. Pero su reflejo no se estaba secando con aquella toalla verde, sino que estaba bostezando. Santi se quedó parado frente a su imagen, que acabó de bostezar y se rascó el cuello. Santi, temblando se metió en la ducha. Al salir, su imagen no estaba. Llegó unos segundos tarde y se disculpó con un movimiento de cabeza. Santi omitió el resto de cuidados matutinos y se fue a su habitación, donde se vistió a toda prisa para salir corriendo del piso, sin afeitar y peinándose con los dedos.
En el ascensor, sin embargo, no pudo evitar echarle un taquicárdico vistazo al espejo. Su reflejo estaba allí, incluso imitaba sus movimientos, pero en lugar de ir vestido con traje y corbata, llevaba puesto el pijama. La imagen se encogió de hombros, como diciendo “¿qué quieres? No me has dado tiempo”.
Entró en la oficina, sin hacer caso de la secretaria, que, por otra parte, apenas lo saludó con un frío “hola”. Se metió en el despacho y se puso a trabajar como un loco, intentando quitarse de la cabeza las locuras de su desmadrado reflejo.
Poco después llegó su jefe.
-Buenas -dijo-. Tengo malas noticias que darte.
Santi alzó la cabeza.
-Verás, se han presentado, de momento, tres personas para esta plaza. Y aún pueden presentarse más.
Santi abrió ligeramente la boca.
-He hablado con la concejal y me ha dicho que de momento mejor quedarnos con algún otro interno. Se trata de aprovechar, digamos, el potencial de quienes ya llevan tiempo en esto y conocen bien el mundillo. Aunque sé que tú trabajas muy bien. Y no te preocupes, que he quedado con la regidora en buscarte algo, aunque seguramente será en otra regidoría. Creo que en Movilidad están buscando algún externo con tu perfil.
Santi ya no sabía qué hacer.
-Pero no desesperes que aún hay posibilidades. Que se hayan presentado algunos y que seguramente se vayan a presentar más no significan que nos vayamos a quedar con alguno de ellos. Es posible que no cumplan todos los requisitos o que ninguno de ellos pase las pruebas como es debido. Uno, por ejemplo, creo que es arqueólogo. Está en no sé qué comisión de urbanismo y parece que le gusta el puesto vete tú a saber por qué. Si todos son como éste, el puesto es tuyo.
-Ya... -musitó Santi antes de seguir trabajando.
-No te enfades, si yo lo siento tanto como tú. Piensa que para mí es un incordio que venga alguien que no sabe nada o casi nada de esta regidoría y de nuestros métodos de trabajo. Tendré que explicárselo todo desde cero y eso es un incordio...
Santi ya no escuchaba. Siguió trabajando en silencio durante todo el día. Tampoco estaba enfadado. Había pasado algo normal: no era extraño que prefirieran a alguien con más experiencia. Casi todo el mundo para casi todos los puestos de trabajo pedía gente con experiencia. No había nada de lo que extrañarse. Y además había posibilidades de que los que se habían presentado no cumplieran los requisitos o no pasaran las pruebas. Él era la segunda opción y las cosas no suelen salir a la primera. Y aunque salieran no pasaba nada. Seguiría como siempre, sólo que en otro departamento. Adquiriría experiencia y a la larga tendría un trabajo fijo con vacaciones pagadas y horas extra. En todo caso, no tenía ningún sentido enfadarse con su jefe. Aunque le hubiera mentido. ¿O había actuado de buena fe? Quizás sí. Seguramente sí. Él le decía que le prefería a él, que era un engorro enseñar a uno nuevo y seguramente era sincero. Porque, por mucha experiencia que tuviera, a su sustituto, si es que llegaba un sustituto, habría que enseñarle muchas cosas. Sí, pero lo mejor era alguien con experiencia y que ya fuera funcionario. Había que ahorrar, no se podía ir aumentando el déficit del ayuntamiento cada dos por tres, dilatando exageradamente las filas de funcionarios y burócratas. Había que pensar con mentalidad de empresa, aunque estuviera en lo más público del sector público. Claro. Sus problemas personales no tenían ninguna importancia.
Aquella noche durmió muy bien.
Al día siguiente ya estaba de pie. Enfrente suyo había un niño lavándose las manos. Santi también se las lavaba. El niño se lavó la cara y los dientes. Cuando se quiso dar cuenta, él ya estaba con un cepillo de dientes en la boca. Después entró una señora, que se apartó el pelo de la cara. Santi también se apartó los mechones rubios de los ojos. La señora se miró las canas que ya comenzaban a salirle. Santi también se fijaba en ellas. La mujer bostezó y se estiró, mirándose atentamente. Santi también tenía los brazos estirados y la boca abierta. Luego entró un hombre y se afeitó. Santi también se pasó la espuma por la cara y se cortó con la cuchilla: aquel hombre tenía la piel muy fina pero el pelo muy fuerte y Santi, en consecuencia, también.
La habitación se quedó a oscuras y Santi se quedó reflejando las sombras de aquel desconocido cuarto de baño.

 Jaime, 9 de agosto de 2002, 13:54:44 CEST
Jaime, 9 de agosto de 2002, 13:54:44 CEST
Un día en la vida de Hipólito Andrade
El despertador de Hipólito sonó a las siete y media. Este hombre alto y de pelo negro y ondulado, ya con algunas canas, lo apagó y comenzó a desperezarse. En pocos minutos la cama estaba hecha e Hipólito se dirigía al cuarto de baño. Una vez allí, levantó una baldosa y sacó un neceser y una pequeña toalla. Tras lavarse bien la cara, cogió una navaja de barbero, con mango de madera y oro y se afeitó con pericia. Después se lavó los dientes y se aplicó seda dental, para terminar peinándose con un cepillo de cerdas auténticas. Hipólito, una vez aseado y perfumado (Paco Rabanne, claro) volvió a dejar los enseres de aseo debajo de la baldosa y sacó de allí su billetero. Miró en su interior. Esa misma noche tendría que sacar dinero. Sin falta.
Bajó a la planta de caballeros y escogió un traje de lana azul marino. Después de pensárselo unos minutos se inclinó por una camisa de algodón, también azul, pero de un tono más claro, y por una corbata de color borgoña. Sacó de las cajas algo de ropa interior y se quitó el pijama, dejándolo plegado en el mismo aparador en el que lo había encontrado. Una vez vestido, se dirigió a la sección de zapatería de la misma planta y se puso unos Lotusse negros de cuero brillante. Por supuesto, Hipólito quitó de todas las prendas los dispositivos de seguridad (piezas con las que saltaba el detector y tubitos de los que se desprendía tinta indeleble) usando los aparatos para ello dispuestos junto a las cajas.
Miró su reloj (un moderno cronógrafo Festina que había cogido hacía un par de semanas) y vio que aún tenía tiempo para desayunar. Subió, pues, a la última planta y entró en la cafetería. Se hizo un café y unas tostadas, y abandonó los cubiertos en una de las mesas del fondo, para que los camareros creyeran que se habían olvidado de limpiarla con las prisas del día anterior.
Faltaban pocos minutos para que los dependientes encendieran las luces y se pusieran a trabajar para tenerlo todo listo a la hora de apertura, así que bajó al piso de los muebles, donde dormía, y se metió en un amplio armario. Apenas diez minutos después -y tras asegurarse, mirando por la rendija, de que no había nadie cerca y de que ya habían llegado los primeros compradores- Hipólito salió del armario -entiéndase esto en sentido literal- y se puso a pasear alrededor de los sofás, mientras se organizaba mentalmente el resto del día.
Decidió que aquella sería una jornada tranquila, así que bajó al quiosco y cogió un periódico, con tanta naturalidad que todo el mundo creyó que lo había pagado y, qué diablos, para qué iba a robar un periódico alguien que llevaba encima un traje de Ermenegildo Zegna. Subió de nuevo a la planta de los muebles. Una vez allí, se puso a probar discretamente sillón tras sillón y sofá tras sofá, simulando no decidirse por ninguno. Hasta que hubo acabado de leer el diario.
Dedicó el resto de la mañana al arte. Así pues, subió una planta y se puso a contemplar los cuadros que allí vendían, de autores desconocidos, pero a un precio que a él se le antojaba caro en relación a su calidad. Allí se encontró con un conocido suyo, un jubilado que pasaba algunas mañanas paseando por el edificio.
-Hombre, señor Julián, ¿cómo estamos?
-Fantásticamente -le contestó el calvo retirado-. Mire esta pintura. ¿Qué le parece?
-Ah, amigo -suspiró Hipólito-, si usted hubiera visitado los museos de Florencia y de París y de Roma y de Londres, como yo he hecho, le aseguro que estos garabatos no le producirían, en el mejor de los casos, mayor alegría que la que produce una corbata agradable o un pañuelo de seda en el bolsillo de la chaqueta... Por cierto, he olvidado el mío.
-Pues ya es extraño -dijo Julián-, porque usted siempre va hecho un pincel.
-¿Y acaso no voy hecho un pincel, a pesar de este despiste?
-Desde luego. Oiga, y usted ¿a qué se dedica? Si no le molesta la pregunta, claro. Porque siempre le veo por aquí...
-Soy... poeta. Pero, evidentemente, no vivo de mi poesía.
-¿Poeta? ¿Y ha publicado?
-Por supuesto. Son libros raros, eso sí, volúmenes preciosos y preciados que aquí no encontrará. Libros con títulos como
Mientras el guardián de la campana se lamentaba o
En Constantinopla pescando un desagradable clavel, mi favorito. Pero es inútil encargarlos, son libros casi secretos, que pasan de mano en mano, o mejor, de las mejores manos en las mejores manos.
-¿Y no me podría...?
-¿Prestar un ejemplar? Imposible, no tengo ninguno: carezco de vanidad y además prefiero no saber a dónde van a parar mis versos. Pero, quién sabe, quizás algún día alguno de estos libros caiga en sus manos.
Hipólito se despidió del jubilado y subió al restaurante. Se sentó en su pequeña mesa de siempre y saludó a los camareros.
-Buenos días, don Hipólito -le dijo la joven y gordita camarera que le atendía todos los días-. No pasa un día sin que le vea. No conozco a nadie que almuerce cada tarde en este restaurante.
-Piense que yo vengo sólo por usted. Creía que era evidente.
Hipólito pidió verduras al horno y merluza con guarnición, que regó con el modesto y anónimo vino de la casa y remató con un igual de modesto flan con nata. Decididamente, aquella noche tendría que pasarse por la caja.
De todas formas, no se privó de su café con anís, que en aquel restaurante llamaban carajillo y que él se empeñaba en bautizar como perfumado. Sólo le faltaba el puro. Se había olvidado también del puro. Normalmente, cada mañana bajaba a por uno al estanco (al lado de los discos), pero aquel día había vuelto a olvidarse. Se estaba haciendo mayor.
Decidió pasar la tarde viendo la tele, así que bajó por las escaleras mecánicas (se pasaba el día subiendo y bajando, parecía un valor de bolsa poco seguro) hasta la planta de electrónica, donde vio un lamentable telefilme de pantalla en pantalla, deteniéndose especialmente en los aparatos con sourround que habían puesto en unas pequeñas salitas con cómoda silla incorporada.
En cuanto acabó la peliculilla bajó al primer piso con la intención de echarle un vistazo a los discos. Pasó por delante de una de las puertas principales y vio cómo entre dos dependientas y un guarda de seguridad retenían a una veinteañera. Otra ladronzuela. Si es que... Dónde iremos a parar.
Se pasó casi una horita mirando los compactos de música clásica. Encontró un apetecible disco de Schubert, interpretado bajo la dirección de Lorin Maazel que no dudaría en escuchar aquella misma noche.
Luego fue a los libros, que estaban justo al lado. Se entretuvo hojeando el Quijote y un volumen de poesía de Quevedo, pero decidió que aquella noche le tocaba el turno a algo más moderno, más siglo XX. ¿Qué tal Lorca? Había muerto hacía casi setenta años, pero para Hipólito eso ya era casi demasiado actual.
Y hablando de tiempo, ya no quedaba mucho hasta que cerraran las puertas de su magnífico palacio. Así pues, subió a la planta de los muebles y pasó un buen rato sentado en un cómodo sillón masaje que estaba medio escondido y que no llamaba la atención de los vendedores, que ya recogían y hacían caja. Más tarde, aprovechando un momento en que nadie miraba, se metió de nuevo en un armario y esperó a que las luces se apagaran.
Diez minutos después, salió del ropero y se dirigió a las escaleras mecánicas, evitando las linternas de los pocos y poco atentos guardas de seguridad. Bajó a la primera planta y cogió
Poeta en Nueva York y el compacto de Schubert. También se llevó un bote de champú y un despertador. Al subir se detuvo en la planta de caballeros, dejó el traje y la camisa en el mismo sitio en el que los había encontrado y se puso un albornoz y unas zapatillas. Sacó un pijama de seda de su caja y lo se llevó consigo una planta más arriba.
Allí había, entre otras cosas, todo tipo de duchas y bañeras. Evidentemente, la mayoría no estaban conectadas al agua, pero había un par que tenían para exhibir ante posibles e impresionables compradores: un jacuzzi y una ducha masaje. Hipólito no tenía ganas ni tiempo de darse un baño de burbujas, así que optó por una tonificante duchita. Al acabar, volvió a enfundarse en el albornoz y siguió subiendo las escaleras, que ya estaban apagadas.
Llegó a la planta de electrónica, cogió pilas y un discman -no podía arriesgarse a hacer sonar ninguno de los impresionantes equipos de alta fidelidad, por más que le apeteciera- y subió a la planta de los muebles.
Vaya, habían vendido su cama, así que tuvo que buscarse otra que estuviera también a buen recaudo de las linternas. Escogió una de matrimonio, a pesar de que tenía encima uno de esos horribles forros polares y no unas sábanas y un edredón decentes y como Dios manda. Al menos, al lado había una mesita con lámpara. Y funcionaba y todo. Dejó las cosas sobre la cama, se quitó el albornoz y se puso el pijama de seda. Le venía un poco ancho.
Pero aún no había acabado la noche, tenía cosas por hacer: cenar y sacar dinero. Subió de nuevo escaleras arriba y llegó a la cafetería. Una vez allí, cogió un bocadillo del mostrador de la barra y se sirvió un vaso de leche.
Después, salió del bar y atravesó toda la planta hasta llegar a un pasillo lateral que daba a las oficinas. Abrió una puerta de cristal y entró en uno de los despachos. Se dirigió a un armario e intentó abrirlo. Vaya, cerrado. Abrió el primer cajón de una de las mesas y allí, como cada noche que se encontraba ese armario cerrado (normalmente estaba abierto), encontró las llaves.
Abrió el aparador y encontró un fajo de billetes. No eran billetes de curso legal, era sólo dinero de los grandes almacenes, el que daban como regalo o en las devoluciones. Cogió doscientos euros, que pasaban desapercibidas en aquel gran fajo de billetes de juguete, cerró el armario y se fue a la cama, no sin antes pasar por el baño, levantar la baldosa y asearse.
Estuvo escuchando a Schubert y leyendo a Lorca hasta poco más tarde de las doce (un día es un día), apagó la luz y se puso a dormir.





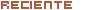





 Jaime, 9 de agosto de 2002, 14:29:16 CEST
Jaime, 9 de agosto de 2002, 14:29:16 CEST
 Jaime, 9 de agosto de 2002, 14:21:43 CEST
Jaime, 9 de agosto de 2002, 14:21:43 CEST
 Jaime, 9 de agosto de 2002, 13:54:44 CEST
Jaime, 9 de agosto de 2002, 13:54:44 CEST
