Javi dice que su cocina le da miedo. El otro día entró en ella a prepararse el desayuno y se encontró dentro a un tipo que no conocía de nada. Estaba sentado en el suelo, frente al lavavajillas. Vestía pantalones azules y una camiseta blanca. A su derecha había una caja llena de objetos metálicos: algunos, contundentes; otros, punzantes.
-Me dio los buenos días -explica Javi- como si me conociera de toda la vida. Y yo jamás había visto esa cabeza gorda, sudorosa, calva.
Su madre le había dejado el café ya preparado, así que se armó de valor y pasó junto a aquel extraño para servirse una taza. Tenía miedo y sentía asco; sólo quería salir de allí cuanto antes. Pero cuando se disponía a hacerlo, una vez servido el café y sin concederse los diez segundos necesarios para añadir azúcar, descubrió que aquel tipo ocupaba ahora más espacio: había abierto la puerta del lavavajillas y se había echado hacia atrás. La cocina era demasiado estrecha para pasar por allí. Javi pensó en dar un salto, pero era peligroso. Pisotear al desconocido le daba asco. Decidió coger la escoba para apartarlo. Se dio media vuelta para meterse en el lavadero a agarrarla, cuando oyó la voz de aquel hombre.
-Ah, que quieres pasar -le dijo-. Perdona.
El calvito cerró la puerta del lavavajillas y Javi pasó entre el electrodoméstico y el extraño, conteniendo la respiración. Por el pasillo andaba su madre, que le echó un vistazo al interior de la cocina, sin alarmarse, y se fue al comedor.
-Le pregunté que qué pensaba hacer -cuenta Javi- y me dijo que ver la tele un rato, si no me importaba. Quise saber si ya lo sabía mi padre, pero me dijo que no creía que a él le importara que viera una película. Y me lo dijo riendo.
Javi corrió a encerrarse en su habitación. Desde entonces no ha vuelto a pisar la cocina. Le tiemblan las piernas sólo de pensar en ver de nuevo a ese tipo.
-Imagina que ha criado y me encuentro a otros gordos sudorosos dando vueltas y tocando mi comida. Mientras no salga de ahí... ¿Y si entra en otras habitaciones? ¡A lo mejor se mete en la mía! Una noche igual levanto las sábanas y me lo encuentro durmiendo, abrazado a su caja. Aunque lo que más me preocupa es que a mis padres les da igual. Y mi madre lo vio, Jaime, lo vio.
Salvador comprendía que los nuevos clientes mostraran recelos. Pero que los tuvieran los de toda la vida, no. Antonio insistía en que tenía que hacer bien su trabajo, como siempre, y olvidarse de todo lo demás. Pero eso era muy fácil de decir, teniendo una vista tan buena como para enhebrar hilo y aguja a la primera (Salvador se lo había visto hacer) y no llevando unas enormes gafas con cristales de culo de botella, casi opacos, que dejaban ver al fondo, a lo lejos, unos minúsculos ojos de ratoncillo, inquietos y mates.
Es todo psicológico, insistía Antonio, ponte en su lugar: creen que para ser buen peluquero hay que distinguir los cabellos uno por uno, y que les vas a cortar mal el flequillo o les vas a dejar una buena decena de trasquilones. Por eso me prefieren a mí. Pero tú, a lo tuyo -le decía-, a cortar el pelo que es lo que sabes hacer. Total, somos socios, ¿no? Vamos al cincuenta por ciento, ¿no?
Salvador había intentado ocultar sus dioptrías con lentes de contacto. Pero se le enrojecían los ojos, le picaban, incluso le dolían. Al cabo de tres semanas de esfuerzos y (literalmente) lágrimas, volvió a sus gafas de pasta.
Su compañero le hizo más llevadero el fracaso; le decía que sin las gafas no era él, que volvía a ser el de siempre. Total, los clientes ya sabían que era un poco cegato y quitarse las gafas no ayudaría mucho. De hecho, a Antonio no le había gustado que probara las lentillas. Le veía raro, decía.
Antonio, pensaba Salvador, era un buen tipo. Los dos habían montado juntos la peluquería. Y jamás le había importado que fuera perdiendo vista cada año, que sus ojos aparecieran cada vez más pequeños tras los cristales. Incluso habría podido irse a otras peluquerías, que ofertas había recibido. Pero no, prefirió seguir con Salvador.
Al fin y al cabo, eran amigos. Y, para qué negarlo, a Antonio le gustaba sentirse mejor peluquero que Salvador, darle todos esos consejos, decirle que no se preocupara por lo de la vista, y ver cómo los clientes le escogían siempre a él cuando ambos estaban libres o, peor, preferían esperar un rato más para que fuera Antonio quien les cortara el cabello, aduciendo, claro, que era él quien siempre lo hacía.
Y ya casi nunca mencionaba aquel incidente, cuando a Salvador se le fue la mano (y la vista) con aquel cliente, cuando la mancha borrosa del cabello se confundió con la de la oreja. Total, sólo fueron unos puntos y un poco de sangre, tú no te preocupes.

 Jaime, 6 de septiembre de 2002, 17:12:22 CEST
Jaime, 6 de septiembre de 2002, 17:12:22 CEST
Otro nombre
Javi lee
la historia del elefante y me pide que no use su nombre. No por timidez, sino porque le trae malos recuerdos. Cuando le insultaban, cuando le castigaban, incluso aquella vez que le despidieron: "Javi, lo siento, pero hemos decidido no renovarte".
Le discuto el razonamiento, intento explicarle que le insultaron, castigaron y despidieron a él, no a su nombre. Javi me mira indignado y me pregunta que qué me he creído; que le insultaron, castigaron y despidieron injustamente, sin motivo y que, por tanto, la cosa no iba con él. Así, si decían algo desagradable sobre Javi, se refería como mucho al nombre y no a la persona.
Le pregunto por qué no cambia él su nombre, si tan malos recuerdos le trae. Me explica que, de hacerlo, acabarían llegando de todas formas más errores, más injusticias. Es posible incluso que lo despidan de nuevo, con o sin rebautizo. "Pero al menos mis historias" me dice "que queden libres de todo eso. Ponme en ellas un nombre neutro, anda, uno que no me recuerde a nada ni a nadie".
Estoy a punto de mandarlo a paseo, harto de sus retorcidas manías. Me retiene no sé qué escrúpulo. Le prometo buscar otro nombre. Aunque no encontrarlo.

 Jaime, 3 de septiembre de 2002, 16:10:28 CEST
Jaime, 3 de septiembre de 2002, 16:10:28 CEST
Javi quiere un elefante
Mi amigo Javi ha leído en los
Ensayos de Montaigne que "en las Indias Orientales, donde tenían la castidad en singular estima, la costumbre permitía sin embargo que una mujer casada pudiera entregarse a quien le ofreciese un elefante; y ello con cierta gloria por haber sido estimada a tan alto precio".
Javi planea viajar a la India y comprar uno de esos bichos, aunque todavía no ha decidido si lo quiere macho o hembra. Sabe que le costará carísimo y que quizás tenga que pedir un préstamo, pero asegura que merece la pena la experiencia de pasar una noche con una mujer a cambio de un elefante. Y la de entrar en un banco y solicitar un crédito para comprar el animal tampoco es desdeñable.
Javi sabe que en cualquiera de las grandes ciudades (Bombay, Nueva Delhi, Calcuta) y por mucho elefante que lleve, lo tendrá difícil para que le hagan caso, ya que no duda de que allí ya estarán tan fascinados con el automóvil como en Berlín o en Los Ángeles. Y no cree que tenga el mismo encanto la entrega de una esposa a cambio de un camión.
Explica que prefiere perderse por algún pequeño pueblecito hasta que encuentre a una mujer preciosa, que seguramente estará casada con un señor mayor y más bien feo. Según Javi, no tendrán más remedio que aceptar: un elefante, nada menos, la cantidad de cosas que se pueden hacer con uno de esos bichos. Y además ya quedan pocos.
Javi está seguro de que la mujer le recibirá con los brazos abiertos (aunque igual no sean éstas las extremidades apropiadas). No por maldad, sino porque él es él y ésta es su fantasía. Explica con malsana ilusión que podrá practicar tantra y posturas del kamasutra en el sitio más idóneo. Nadie hace esas cosas mejor que en la India, del mismo modo que nadie confía en comer una buena paella en Dublín.
Mi amigo no duda de que el marido aceptará, siguiendo la tradición y haciendo caso a su codicia (¡un elefante!), pero después se sentirá herido de celos y dará vueltas por toda la casa, ansioso, arrepentido, frotándose las manos y mordiéndose las uñas, descubriendo que está enamorado de esa joven con cuyos padres pactó el matrimonio. Aun así no se atreverá a entrar en la alcoba e interrumpir la transacción. Se sabe viejo y feo; no quiere resultar también ridículo. Además, y al fin y al cabo, un elefante no es cualquier cosa.
Y es una lástima, porque la joven india le estaba cogiendo cariño al viejo cascarrabias. Si hubiera renunciado al elefante por tenerla a ella todas las noches y no todas menos una, no hubiera habido mejor esposa y madre en todo el país. De todas formas, la muchacha es comprensiva y sabe que no es fácil renunciar a un animal así, con trompa y todo, de modo que promete quedar al menos entre las diez mejores.
Javi me explica que se irá a escondidas en cuanto salga el sol y se duerma la muchacha. Ya de camino, volverá la vista atrás y verá cómo un sirviente limpia al que fuera su elefante, que se despedirá alzando la trompa a modo de hasta la vista compañero. Javi sabe que echará de menos al animalito.
Le intento explicar que todo eso del paquidermo no sólo no es cierto ahora, sino que seguramente no lo era cuando Montaigne lo escribió. Mi amigo me mira ofendido y me suelta que Montaigne es Montaigne y yo sólo soy yo, así que, como es evidente, la palabra del francés vale más que la mía.






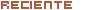




 Jaime, 13 de septiembre de 2002, 16:35:35 CEST
Jaime, 13 de septiembre de 2002, 16:35:35 CEST
 Jaime, 10 de septiembre de 2002, 11:58:37 CEST
Jaime, 10 de septiembre de 2002, 11:58:37 CEST
 Jaime, 6 de septiembre de 2002, 17:12:22 CEST
Jaime, 6 de septiembre de 2002, 17:12:22 CEST
 Jaime, 3 de septiembre de 2002, 16:10:28 CEST
Jaime, 3 de septiembre de 2002, 16:10:28 CEST
