


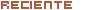


| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| abril | ||||||

¡Yo no soy una señora!
Leo con irritación que "una anciana" ha evitado un atraco a una joyería. La noticia explica que se trataba de una señora de "más de 70 años". Me parece increíble. Porque no era una señora y desde luego no era tan mayor. Era yo. ¡Yo! ¡El apuesto, varonil y por supuesto juvenil y marchosete Jaime Rubio! ¡Me siento tan humillado! ¡Pero tanto! Tengo que decir que durante los últimos años he sufrido problemas físicos relativamente importantes. Pasé por una adicción a la fruta deshidratada que me hizo engordar hasta llegar a los doscientos sesenta kilos. Mis amigos y mi familia me rogaban con lágrimas en los ojos que por favor lo dejara, pero yo insistía en que era fruta. ¡La fruta es sana! ¡Tiene fibra! ¡Y vitaminas! Después de tres ataques al corazón en cuatro días, decidí ingresar en una clínica de desintoxicación donde conseguí quitarme de la fruta gracias a la heroína. Y dejé la heroína gracias al alcohol. Luego dejé el alcohol con ayuda del café. Y entonces me dieron dos infartos más. Finalmente conseguí dejar el café gracias a una terapia aversiva. Me servían un cortado y me ponían música de Amaia Montero. Ahora soy incapaz de entrar en una cafetería sin vomitar. A veces cuando voy con mis amiguetes lo hago, por el cachondeo y tal. Pero normalmente no, que es muy desagradable incluso para mí. Una vez curado de mi terrible adicción, me reincorporé al varonil negocio de mi mercería de barrio, a pesar de que por culpa de la crisis la venta de botones va sin duda en descenso. Claro: la gente ya no trabaja y no lleva trajes y camisas, sino cazadoras y camisetas, con lo que resulta complicado encontrar gente necesitada de mis productos. El caso era que la mala vida me había pasado factura. Sí que había perdido gran parte del peso ganado durante mi frutoholismo, pero aun así se notaban los estragos de una dieta exageradamenta alta en azúcares en mi arrugada piel, en mis marchitos ojos y sobre todo en mi destrozada e incompleta dentadura. Decidí por tanto renovar mi vestuario para cobrar así un aspecto algo más juvenil. Porque además las chaquetas de lana, los pantalones de pana y los zapatos de rejilla contribuían a que nadie me echara menos de cincuenta y siete años, cuando todo el mundo sabe que aún no he cumplido los cincuenta y cuatro. Así pues, me fui a una tienda de estas de jóvenes donde ponen música bacalao y me compré unas zapatillas deportivas con diseño en tartán rojo y negro, unos tejanos de pitillo teñidos de fucsia y los suficientemente tobilleros como para que se apreciaran unos calcetines beige, una camiseta de punto con el cuello muy abierto y una gabardina, que se ve que ahora se llevan mucho. También me compré una bandolera camel y aproveché para cambiarme las gafas y escoger unas de estas de pasta, rollo Henry Kissinger. Y así, ataviado con mis nuevas prendas de joven moderno y actual, fue como salí a la calle el día del atraco. De hecho, usé la bandolera para reducir a los choricetes. En todo caso, no entiendo cómo es posible que me confundieran con una anciana, yendo tan de moderno como iba. Absolutamente incomprensible. Leer esa noticia me ha sorprendido y humillado. A pesar de que mientras les golpeaba, los atracadores gritaban, ¡por favor, señora, pare, no nos mate! Y cuando llegaron los policías recuerdo que me extrañó que me ofrecieran asiento y me preguntaran por mis nietos. Pero no sé, no le di importancia. En todo caso, la próxima vez no seré yo quien salve a nadie. No estoy dispuesto a pasar por esto otra vez. Y lo peor es la recompensa. Una manta, unas zapatillas, un juego de agujas de tricotar y comida para gatos.

 Jaime, 13 de diciembre de 2010, 15:45:02 CET
Jaime, 13 de diciembre de 2010, 15:45:02 CETEl secreto de mi éxito profesional
Me costó mucho llegar tan alto como he llegado (al paro). Años de esfuerzo, sacrificios y sufrimiento durante los que la idea de un futuro mejor (el paro) me consolaba y me animaba. Llegaba a casa casi de madrugada, arrastrando las ojeras, sabiendo que lo había dado todo durante mi larga jornada en un puesto de trabajo de gran utilidad social y satisfacción personal (hacía no sé qué para una empresa de no recuerdo qué). Y cuando me dejaba caer en la cama, aún con el traje puesto, me podía decir a mí mismo: --Jaime, no te preocupes que por mucho que hayas trabajado, tus jefes encontrarán la forma de que tarde o temprano la empresa se vea obligada a cerrar. Y así fue. De no haber sido por ellos, igual me hubiera visto obligado a trabajar hasta que me jubilara a los ochenta y dos. Eso sí, costó. Intentamos vender barcos al gobierno suizo, diseñamos unas cuchillas de afeitar para niños, comercializamos un innovador producto que tenía un lector de huellas digitales y distinguía si el dedo era de primate o de otra especie del reino animal. Y aún así la empresa funcionaba. Todo hasta que el presidente de la compañía tuvo LA IDEACA definitiva. Recuerdo que nos reunió en la sala de juntas. Estábamos todos los trabajadores de la empresa: comerciales, contables, publicistas, administrativos, el departamento de marketing y comunicación, logística, los abogados... Éramos casi cinco personas en total. --Señores, señoras --dijo el presidente--, ha sido un año muy difícil, yo incluso me he visto obligado a trabajar cada día de once a dos, pero creo que finalmente vamos a conseguirlo: gracias a mi nuevo plan de negocio, despegaremos. Sí, había sido un año lleno de decepciones. Cada vez que parecía que iba a quedarme en la calle después de una quiebra fulminante, aparecía un viejo borracho con dinero y financiaba por ejemplo el negocio de vino ecológico bajo en alcohol, que según el presidente "sólo fracasó porque la Unión Europea, en complot con la mafia corsa, nos obligó a etiquetarlo como 'zumo de uva'". --Está mal que lo diga yo --dijo él--, pero esta idea es fruto de una mente privilegiada, de un cerebro que no deja de maquinar y de darle vueltas a los temas, localizando oportunidades de negocio. Y esta idea es tan evidentemente buena que lo extraño es que nadie haya caído antes --hizo una pausa dramática antes de pasar a explicar su proyecto--. Si hay algo que todo el mundo quiere, es dinero. La gente hace cualquier cosa por dinero, incluso trabajar. ¿Y si todo el mundo quiere dinero, por qué no dárselo? La idea de mi jefe era la de ofrecer billetes a cambio de una comisión. Es decir, si un cliente quería diez euros, nosotros se los daríamos, pero cobraríamos un euro por nuestros servicios. Obviamente necesitábamos financiar esta operación con un crédito, cosa que no supuso ni mucho menos un problema: el experimentado responsable de nuestra cuenta en el banco estudió concienzudamente el plan de negocio y llegó a la conclusión de que era perfecto; nuestros clientes potenciales se contaban por millones, y no era en absoluto descartable que llegáramos a ofrecer servicios en otras divisas en unos pocos meses. No fue mal la cosa: en apenas seis semanas conseguimos trescientos clientes a los que dimos un total de cinco millones de euros, y eso porque el banco quería comenzar poco a poco, para comprobar los márgenes netos que quedaban después de todos los gastos fijos. Lo sorprendente fue comprobar que las pérdidas antes de gastos fueron de cuatro millones y medio. Una vez descontados los sueldos, quedaron en cuatro millones quinientos dos mil trescientos catorce euros. Nos vimos obligados a no aceptar nuevos clientes y a someternos a interminables reuniones con el banco, estudiando dónde estaba el problema. Pero todo parecía perfecto. Tendríamos que haber ingresado medio millón, pagar al banco lo acordado en concepto de intereses (en torno a los ciento veinte mil euros) y disfrutar del resto. Por muchas vueltas que le dábamos al asunto no acabábamos de ver dónde había fallado el plan. Hasta que nuestro amado presidente dio un puñetazo en la mesa. --El plan no ha fallado. El plan era perfecto. ¡Mirad! ¡Mirad todos! --Esgrimió el periódico, abierto por una página en la que se leía el siguiente titular: "Un nuevo estudio confirma los beneficios del vino"--. La Unión Europea no me ha perdonado mi incursión en el negocio del vino de bajo contenido en alcohol. Las presiones de los franceses han destruido este negocio. Me acosan desde que fui a París y comenté en voz alta que como en España no se come en ningún sitio. ¿O acaso alguien cree que es casual que este titular se publique justamente hoy que estamos reunidos? Los representantes del banco y algunos de mis compañeros no reprimieron sus exabruptos: --Malditos franceses. --¡Son unos chovinistas! --Putos comequesos. --¡Sarkozy! --¡Tendremos que volver a echarlos a patadas de nuestra tierra! Vale, el que exclamó "Sarkozy" fui yo. Total, que la empresa se vio obligada a declararse en concurso de acreedores y a mí me tocó una paletilla.

 Jaime, 30 de abril de 2010, 13:29:12 CEST
Jaime, 30 de abril de 2010, 13:29:12 CESTAnna Purna
Pues sí, como iba diciendo (en Twitter) yo también subí al Annapurna. Fue durante mi época de alpinista, que duró del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2005. Sin duda eran otros tiempos: aún pensábamos en pesetas y uno podía arriesgarse a comprar los serpas en destino y no hacía falta reservarlos antes en la agencia de viajes. Hoy está todo más comercializado y además Lady Gaga tiene éxito y jode un poco oír a todas horas a esa tipa. El caso es que yo también quería hacer algún ocho mil; opté por el Annapurna porque se llamaba igual que una ex mía (Anna Purna) y aún pretendía impresionarla. De todas formas, no quería conformarme con escalar la montaña, porque al fin y al cabo eso ya lo hace todo el mundo y a mí lo que me interesa es la originalidad. Cosa que explica mi peinado. Mi objetivo era subir la montaña de otra forma, como cuando Spike Milligan escaló el Everest por dentro. Pero ¿qué hacer? ¿Trepar bocabajo? ¿Ser el primer alpinista que llega borracho a la cima? Finalmente di con la idea que necesitaba. Subiría al Annapurna desnudo y así protestaría contra las matanzas de focas. Para evitar el frío, contaba con un aceite especial hecho con grasa de foca que me facilitaron mis patrocinadores: Pieles Martínez, S.A. A pesar de ir en bolas, sabía que tenía que ir preparado, así que me hice una mochila con mi Ipad chino de imitación, un pack de zumos y otro de barritas energéticas, una navaja con brújula, mi cámara y por supuesto mi pulsera Power Balance. Dirán que es un timo, pero desde que la tengo no me he muerto de cáncer. Ya bien preparado como estaba, cogí el 57, que pasa por plaza de España y te deja en la zona sur del Himalaya. De ahí al Annapurna hay que coger otro autobús, pero en fin, en tres cuartos de hora te plantas. Cuando llegué y a pesar de que el frío había hecho estragos en mi virilidad, los serpas me recibieron amablemente y me ayudaron a llegar al primer campamento base, situado a tres mil metros de altura y al que se accedía gracias al teleférico. Allí me dieron a comer el plato típico del Himalaya (paella fría) y después me pegaron una paliza, me robaron el Ipad y la mitad de las barritas energéticas, y me dejaron tirado en la nieve. Por algún extraño motivo, no les había hecho gracia que decidiera llamarles oompa loompas y pretendiera que me subieran en camilla. Gástate ciento veinte euros para conseguir esta porquería de servicio. En fin. De todas formas, no me aminalé… Animalé… Amina… No me eché atrás, como buen alpinista naturista que era. Pasé una noche complicada porque estaba todo oscuro y no había tele y yo quería ver House, pero aun así desperté con buen ánimo e inicié el ascenso a la cumbre. A esa noche le siguieron días y noches también reguleros. Se me acabaron los zumos. Nevó. Anunciaron la cancelación de Arrested development. Me perdí y tuve que preguntar, como un vulgar turista. ¿La cumbre, para dónde queda? Hacia arriba, caballero. Gracias. De nada. Finalmente me llegué a la cima y me senté a contemplar el paisaje. Había tormenta, así que no se veía nada. Noté la piedra y la nieve contra mi peludo culo desnudo, cada vez más desprotegido del frío. Se me estaba acabando la grasa de foca. Clavé la bandera de mi peletería, con el eslogan "siempre foca y siempre nutria, calor y calidad", y me dispuse a descender. Bajar es más fácil que subir, como sabe cualquiera que tenga experiencia en cuestas. Sólo hay que dejarse llevar correteando, abrir un poco los brazos y gritar ue, ue, ue. Pero no contaba con el verdadero peligro del Annapurna. Este pico presenta una mortalidad del 40 por ciento, pero no porque sea complicado de subir (yo lo hice en siete horas y soy novato) sino porque es la residencia del yeti. Y fue el yeti el que se plantó delante de mí, más o menos a unos cinco mil metros de altura. Y encima se rió de mi desnudez. El frío, es el frío, intenté explicarle. Pero nada, no hubo manera de que dejara de descojonarse a mi costa. Una vez se secó las lagrimillas, me anunció su intención de comerme. Yo le manifesté mi poca voluntad de ceder y él me recordó que medía casi tres metros. Le expliqué que todos mis amigos aseguran que mi personalidad es "indigesta" y que "no hay quien me trague", pero no coló. El yeti me agarró con sus enormes y peludos brazos, abrió la boca, cerré los ojos y… Y… Er… Y… Y DIOS ME SALVÓ. Convertíos, ateos de mierda, Dios me salvó del yeti. En cuanto a Anna Purna, en fin, fui a verla con los recortes de periódico, pero no surtieron el efecto deseado. Los malditos periodistas no habían titulado "Heroico ascenso al Annapurna" sino simplemente "Alpinista pierde medio culo por congelación". Pero en fin, no se puede tener todo en esta vida. Ni siquiera todo el culo.

 Jaime, 26 de marzo de 2010, 11:15:14 CET
Jaime, 26 de marzo de 2010, 11:15:14 CETSangre medianamente fácil
Hay gente que no lo sabe, como mis padres y mis suegros, pero yo estuve casado durante dos meses. Fue hace muchos años: yo era joven y estábamos en plena crisis de 2009. Había que espabilar para sacar adelante el país, a pesar de los sociatas. Una tarde, mientras oíamos el tump-tump de los trabajadores de France Telecom que se suicidaban ventana abajo, una amiga y yo montamos un plan perfecto para sacarnos un dinerillo que nos permitiera aguantar unos meses. La idea era sencilla: yo me hacía un seguro de vida por valor de un millón de euros, nos casábamos y luego planeábamos mi asesinato. Era importante que no pudieran inculparla a ella y que tampoco fuera un suicidio, porque si no, no cobraríamos. Pero todo plan tiene sus pequeñas imperfecciones. Y fueron esos pequeños detalles, porque el diablo está en los detalles, los que nos impidieron tener éxito en unas maquinaciones que sobre el papel parecían tan brillantes que las teníamos que leer con gafas de sol. Intentamos asesinarme ya en la luna de miel. Normal que nos pusiéramos manos a la obra en seguida: no practicábamos el sexo (o sea, que no follábamos) porque era un matrimonio de pura conveniencia y además ella decía que le daba asco tocarme, por culpa de una enfermedad que pasé de niño y que convirtió todos mis músculos en grasa líquida. Así, la segunda noche se disfrazó de ladrona, entró en la habitación y me disparó dos disparos en el pecho y uno en la cabeza. Pero los nervios y la inexperiencia le jugaron una mala pasada. En el hospital, mientras yo recobraba la conciencia, se enteró de que las balas en el pecho no habían sido mortales, ya que en realidad me había dado en los sobacos, que los tengo hipertrofiados, y el tiro en la cabeza había sido justo en la mitad derecha del cerebro, la que me extirparon de niño cuando los médicos vieron que no le iba a dar uso a tanto cerebro y que mejor donárselo a algún niño listo. Cuando me recuperé y mi mujercita aceptó mis disculpas por no haberme muerto y seguir siendo pobre, lo volvió a intentar en el mismo hospital. La idea era desenchufar las máquinas que me ayudaban a respirar y culpar al hospital de la negligencia, con lo que podríamos sacar el dinero del seguro y el de la demanda que le iba a caer al centro sanitario. Pero se equivocó y desenchufó la tele. Ojo, se lo dije. Pero es que mi ex mujer se ponía de muy mal humor cuando le llevaba la contraria y sólo conseguí que me tirara la tele encima. No le faltaba razón: yo tenía que morirme y sólo me preocupaba por la tele. Que si está apagada, que si me aburro, que si no puedo ver nada. Es que no estaba a lo que estaba. No tendría que haberla molestado con tonterías. Después de aquello pensamos que un accidente de tráfico era una buena forma de matarme y de cobrar. Por supuesto, había una pega: yo conduzco muy bien. ¿Cómo me voy a pegar un piño con lo bueno que soy al volante? Si no me he dedicado a la Fórmula 1 o a los rallies es sólo porque no he querido y además no me han dejado. En todo caso, mi pichoncito, que tenía una mente ágil como un colibrí, dio con una buena idea: me dejaría sin líquido de frenos por sorpresa. Maté a dos ancianas en un paso de cebra. Por desgracia yo salí ileso del accidente. Lo probamos de más formas: me dio a comer yogures caducados, me empujó por un barranco mientras yo gritaba "ay, qué resbalón más tonto", me puso un cedé de Extremoduro, incluso me volvió a disparar, con la mala suerte de que me pudieron trasplantar un corazón a tiempo. Era el corazón de un niño que había nacido muy malo y no necesitaba tanto corazón. Ay. Sí, el médico era un lector empedernido de El principito. Mató al niño y acabó en la cárcel. Pero salvó una vida: la mía. Que quería morirme para poder forrarme, pero bueno, son esas cosas que tiene la vida, que continúa cuando menos te lo esperas y, sobre todo, cuando menos a cuenta te sale. Al final vimos claro que no estábamos hechos para matarnos el uno al otro y de que jamás conseguiríamos estafar a la aseguradora. De hecho, en realidad resultó que la aseguradora nos había estafado a nosotros. El caso es que habíamos contratado un seguro de vida a un señor que los vendía por la calle y que no nos dejó ni su número de teléfono, pero que a cambio de dos mil euros en efectivo, nos hizo una póliza en un momento, en una libretita que llevaba encima. Todo muy práctico. Pero por sorprendente que parezca, era un timo. ¡Nos habían estafado! Es increíble cómo te engañan sin que te des ni cuenta. Aún conservo el papel que nos dio: está FIRMADO y todo. Y parece una firma auténtica. Pero no, no era su nombre. Y la empresa Seguros Del Todo se ve que no existe ni nada. En consecuencia, decidimos divorciarnos. De la rabia, me dio una paliza con un bate de béisbol. Pasé dos semanas en coma. Lo comprendo. Era un momento difícil y había que echarle las culpas a alguien. Y el que no se había muerto era yo. Luego le supo mal. Vino al hospital a disculparse y todo, pero justo cuando estaba llegando, la atropelló una ambulancia. Una pena. Murió en la flor de la vida, con apenas sesenta y dos años. Con la ilusión que le hacía tener niños o en su defecto varios perros a los que ponerles jerseicitos. En fin. Y aquí viene el toque irónico de la historia. Resulta que cuando nos casamos, sus padres le habían hecho a ella una póliza de seguros. ¡No hacía falta que hiciéramos otra! ¡Podríamos haberla matado a ella y cobrar! Supongo que no quería morirse, ya que era muy religiosa: incluso ponía e pesebre todos los años. El caso es que como todavía no estábamos divorciados, pude cobrar los nada menos que mil doscientos euros del seguro. Me compré varias grapadoras, que siempre vienen bien, y el resto me lo gasté en vinilos y cedés de coleccionista de Ramoncín. Es decir, no de música compuesta o interpretada por Ramoncín, sino que se los compré a Ramoncín. Con esto del pirateo, el pobre está viviendo debajo de un puente y no tiene más remedio que vender sus posesiones más preciadas. Dejad de robarle, malditos. Cada vez que os bajáis un episodio de House, le desaparecen siete euros y medio. Yo os maldigo.

 Jaime, 19 de febrero de 2010, 15:00:59 CET
Jaime, 19 de febrero de 2010, 15:00:59 CETPingüinos muertos
Después de las últimas amenazas de muerte que he recibido, he decidido contratar a un doble. Nada más contratarle, le he pegado un tiro, cumpliendo un doble (como su propio nombre indica) propósito; uno: he hecho creer a mis numerosos enemigos (es lo que tiene hablar claro contra los poderosos, aunque sea desnudo, a gritos y en el parque de la Ciutadella) que ya estoy muerto, y dos: al estar ya muerto, el precio de mis cuadros se ha multiplicado por diez. Ayer se vendió uno por siete euros con cincuenta. Siguiendo el dicho y rematándolo con un hábil juego de palabras, he matado un doble pájaro de un tiro. Han sido unas semanas muy malas, de tensión y, por qué no reconocerlo, miedo. Cada vez que me llegaba una de esas amenazas en clave, ocultas tras lo que parecía una factura de la luz para no levantar las sospechas de mis chimpancés guardaespaldas, me daba un vuelco el corazón. Estaban bien pensadas todas aquellas historias de kilowatios, de consumo, de dinero que tengo que pagar yo (¡yo!) por la electricidad, cuando la electricidad ya me venía con la casa. Bajo la inocente apariencia de un error administrativo se ocultaba un claro mensaje cifrado: “vamos a por ti”. KW. Es decir, Kill William. ¿Y quién es el William Shakespeare 2.0? Efectivamente. Es evidente que no tenía otra opción que comprarme un doble para cargármelo. Era él o yo. O yo o él, según se mire. La verdad es que no se me parecía mucho: para hacerme la pelota, el de la tienda de dobles insistió en que yo era más guapo de lo que en realidad soy, y eso que yo de por mí no estoy nada mal, gracias a mi manejable metro cuarenta y dos, mis poderosos noventa y siete kilos de peso, mi ausencia de orejas (ah, esas asquerosas protuberancias) y mi elegante costumbre de escupir para no tragar saliva. Sí, mi doble medía metro ochenta y siete, y llevaba veinte de sus veinticuatro años acudiendo a un gimnasio dos horas diarias, pero lo importante es que el vendedor hizo bien su trabajo: consiguió una venta. La ventaja de matar a un doble es que legalmente está considerado suicidio, así que las únicas consecuencias negativas para mí fueron la extraña desazón interior que supone haber asesinado a alguien que en cierto modo era yo y una multa por haber arrojado el cuerpo al contenedor de papel y no al de materiales orgánicos. Reciclar es muy importante. Lo reconozco. El otro día no reciclé y murieron seis gaviotas más. Por mi culpa. Y un pingüino. Y a todo el mundo le gustan los pingüinos. Bueno, a todo el mundo, no, sólo a quien no los ha visto de cerca. Los pingüinos son graciosos, pero a kilómetros de distancia de donde vivan, huele a mierda. Prácticamente se hacen sus nidos con su mierda. Con sus propios excrementos. Eso es asqueroso. Mejor edificar, no sé, con los cadáveres de tus hijos. Por favor. Y que todo el mundo diga que son tan graciosos y que parece que vayan de etiqueta, ja ja. Pues no. Unos cochinos. Putos pingüinos. Hoy no pienso reciclar. ¡Que se mueran todos! Seguro que son de la SGAE. Sí, mezclaré papel con cáscaras de huevos y botellas de cristal mientras pienso entre carcajadas en todos esos pingüinos muertos.

