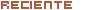"No hay nada más parecido a un enemigo que un viejo amigo", asegura Cyril Connolly, con razón, en
La sepultura sin sosiego.
Mis amigos y yo, por ejemplo, nos conocemos desde que tenemos siete años. En nuestro caso no es que la confianza dé asco, es que nos clava puñales. Cuando nos reunimos nos dedicamos, básicamente, a insultarnos con mayor o menor inventiva. Y, aunque suene absurdo, lo que nos divertimos, oye. Hemos superado con creces y con nota la fase X deja la habitación y todos a criticar a X (fase en la que aún sigo anclado en otros grupos de amigos). Nosotros ya nos criticamos cara a cara, sin tapujos.
Para clavarnos estos puñales -pero no por la espalda, sino en un ¿sano? ejercicio de desahogo-, a veces recurrimos al lenguaje de camionero, otras veces nos conformamos con sacar trapos sucios: creemos conocerlos todos.
Y digo creemos porque, como es natural, todos llevamos un psicópata dentro y algunos lo ocultan bastante bien. Además, no creo que
sólo el tiempo y el contacto ayuden a nadie a conocerse mejor, aunque suene paradójico. A veces te sientes más cercano a gente que acabas de conocer. Aunque igual esto último no sea más que un engaño.
En todo caso, si a mis amigos les preguntarán qué haría yo en diez situaciones determinadas y por qué, seguramente acertarían con la mayoría de acciones, pero errarían con los motivos. Y a mí me pasaría lo mismo con ellos.
Igual a la frase de Connolly se podría añadir que un viejo amigo es también lo más parecido a un completo desconocido. Y, quizás, y para citar al mismo autor y el mismo libro, un amigo no sea más que alguien que no te exige nada. Y eso, en realidad, es mucho.