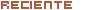Le sorprendió ver a Santi allí, en una librería. Trasteando entre poetas, además. A él, que cuando le hacían leer en clase prácticamente tartamudeaba. Santi también le vio. Por desgracia para Toni, ya que pensaba evitarle.
-Hombre, cuánto tiempo.
-Hola, Santi, ¿cómo tú por aquí? -Procuró que sonara lo más sarcástico posible.
-Ya ves. Ahora nosotros también leemos.
-¿Vosotros?
-Ricardo, Bruno y yo. ¿Te acuerdas de ellos? Estamos formando un grupo literario.
-¿Cómo? ¿Un qué?
-Sí, sí, ya sé que suena casi ridículo, pero escribimos y nos leemos y lo comentamos. Cada martes en el Café Siesta. ¿Por qué no te vienes?
-Pues...
-Sí, hombre, vente. Nos vendría bien que leyeras lo que escribimos. Tú sabías mucho. ¿Qué estudiaste al final? ¿Derecho?
-Filología hispánica.
-¿Lo ves como sabes? Bueno, piénsatelo. Te dejo, que tengo que irme.
Se fijó en que Santi no había perdido el porte chulesco. Seguía siendo aquel chaval más bien estúpido, de suspensos y cursos repetidos, con su pendiente, su prematuro cigarrillo en los labios y sus aires de violenta superioridad.
Pero Toni nunca se había sentido inferior a ese grupo de trogloditas. Les consideraba estúpidos y engreídos. Los clásicos matoncillos del tres al cuarto que disfrutaban humillando al debilucho. Al empollón.
Con él no se habían ensañado. No había sido un empollón al uso, sino un chico extremadamente inteligente, y también altivo, orgulloso, desdeñoso. Casi tanto como ellos.
Aun así, había que reconocer que en su momento había sentido cierta envidia: ellos habían entrado en una discoteca antes que él, se habían emborrachado antes que él, habían follado antes que él.
Al final decidió presentarse en el bar. Por curiosidad, claro. Para reírse un rato. Un grupo literario, qué ridículo. Y allí estaban los tres, aún con aires adolescentes, con sus cigarrillos, sus mecheros zippo. Pero rodeados de libretitas, folios manchados con letra de niño pequeño, algún boli bic mordisqueado y un par de libros de poesía.
-Toni -dijo Santi-, me alegro de que hayas venido.
Sonrió mientras estrechaba aquellas tres manos que tantas collejas habían propinado. Cruzaron unas pocas palabras. Qué hacéis, a qué os dedicáis. Ellos a poco. Querían aprender a escribir. Estaban leyendo mucho. Más que antes, desde luego. Ya se sabe, cuando se es crío uno no se da cuenta. Pero aún se está a tiempo. Claro, claro, lo importante es la voluntad.
-Te hemos traído unas cosillas -comentó Bruno, casi tímidamente-. Breves. Para que las leas y nos digas qué te parecen.
-Pero sé sincero -dijo Santi-. Si no te gustan, dilo. Queremos aprender.
Cogió los folios impresos a ordenador que le ofrecían. Santi había escrito un cuento sobre una ruptura amorosa, lleno de atardeceres, cielos rojizos, corazones grises y cartas rotas en miles de pedacitos (como los grises corazones). Bruno había llenado cinco páginas con polisílabos y sentimientos inabarcables, situaciones inexorables, realidades reconstruidas, pesadumbres irreconciliables. El cuento de Ricardo era un cúmulo de frases cortas, llenas de tacos y, joder, hachazos, tiros y puta y sucia sangre sobre el suelo.
Al final de uno de los tres relatos, Toni era ya incapaz de recordar cuál, el protagonista se revelaba loco. En otro, todo era un sueño. En el tercero había sorpresa final: el narrador era en realidad el culpable de todo.
Por supuesto, todas aquellas páginas estaban llenas de errores. Al menos, los ortográficos, los que más duelen, no abundaban. Pero no había coma que estuviera en su sitio, las concordancias fallaban, la sintaxis deslavazada encriptaba el simple significado de muchas de las frases.
Toni dejó los folios sobre la mesa. Miró a sus tres antiguos compañeros. Estaban nerviosos. Como todos los que escriben, querían oír halagos, buenas palabras, vais por buen camino, tenéis que esforzaros un poco más, trabajad más los textos, cuidad los detalles.
-Bueno, ¿qué? -Preguntó Ricardo.
-Sé sincero -volvió a mentir Santi.
Toni sonrió. Supo que iba a hacerles llorar.