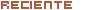Tengo varios cuadernos: libretas de tamaño cuartilla, otras de tamaño folio, blocs (con c) pequeños de bolsillo y, además, una pequeña agenda que, tal y como la uso, no es más que otro cuaderno de aspecto más ordenado (cronológicamente).
Los voy atiborrando de palabras escritas con pluma y tinta negra, haciéndome creer a mí mismo que cada uno sirve para una cosa determinada, cuando en realidad, y tras unas cuantas páginas, casi no puedo distinguir entre estos supuestos usos. A esto se le añade que a mí me gusta escribir en folios sueltos, con lo que los cuadernos acaban hinchados por desordenados anexos agarrados con clips.
Entre los usos que les doy a los cuadernos está el de apuntar ideas. Perdón, quería decirlo con comillas: "ideas". Normalmente son estupideces que más tarde me doy cuenta de que no sirven para nada, por muy brillantes que me parecieran en el momento bombilla. Algo así como esos sueños angustiosos que a la luz del día parecen -y sólo parecen- ridículos.
Las apunto más que nada porque odio olvidar esas presuntas ocurrencias: no me puedo quitar de la cabeza la sensación de que igual ésa sí que era una idea que no estaba mal del todo, algo aprovechable. Una idea sin comillas, vaya.
Pero escribir en realidad es la forma más fácil de olvidar: si algo está anotado, no es necesario memorizarlo. Y muchas veces esas palabras en papel nos traicionan. No son suficientes como para evocar su contexto, como para devolvernos el porqué de la precipitada y entusiasmada anotación. De hecho, acabo de leer uno de estos apuntes traidores. La casi-una-frase, anotada en un minibloc de menos de diez centímetros de largo, con portada de Agatha Ruiz de la Prada -lo siento- y con las hojas encuadernadas con goma arábiga, dice así: "Taxista muerto."
Ahora sólo me queda, como siempre, rascarme la cabeza un rato, fruncir los labios y, finalmente, cerrar la libreta. Supongo que la frase acabará, con lo que quede del cuadernito, en la papelera.