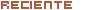Me gusta verla con bata blanca, cuando me cuelo en el consultorio con mi número y mi tarjeta de la seguridad social. A ella le desagrada que yo vaya allí tan a menudo; insiste además en que no es ético, en que debo cambiar de médico. Pero me examina igual, toda seria. El otro día me estuvo mirando los ojos. Ella dice que no tengo nada, pero yo me los noto muy irritados, cada vez más. Creo que tengo algún problema en la córnea.
Es mi media naranja, no hay duda. Yo, frágil y enfermizo; ella, doctora en medicina. Nos complementamos perfectamente, somos el ying y el yang personificado. Aunque a ella le falte paciencia. Yo comprendo que no quiera hablar de trabajo al salir de la consulta, porque al fin y al cabo se trata de un trabajo como cualquier otro. Pero no es mi culpa si, por ejemplo, a mí me ha salido un lunar sospechoso. No le cuesta nada echarle un vistazo. Y la semana pasada, cuando fuimos de urgencias, sentía realmente ese terrible dolor. Estaba convencido de que tenía apendicitis, de que me tendrían que operar. Al final no fue nada, gracias a Dios. Por cierto, me duele la cabeza. Igual es por pasar tantas horas frente al monitor, trabajando. Aunque últimamente me duele algo más de lo normal. Ya le preguntaré. Podría ser un tumor cerebral: es un síntoma típico.
Aún recuerdo cómo la conocí. Ella todavía trabajaba en el hospital y yo ingresé con un infarto. Bueno, con un dolor a la altura del corazón. Resultó no ser nada. Ni una angina de pecho, a pesar de que notaba una sensación extraña por todo el brazo. Ella me examinó y me hizo las pruebas. Me gustó: era guapa y, a pesar de ser joven, sabía lo que hacía.
Esperé a que acabara su turno y la invité a un café, con la excusa de que me había salvado la vida. Ella no quería aceptar, claro, tenía miedo de que estuviera chiflado, pero al final accedió a tomar algo en el mismo bar del clínico. Me explicó que quería especializarse en medicina general. Pensé que a mí me vendría muy bien una novia así, por mis achaques. Lo tuve mal aquellos días para conquistarla, porque tenía miedo de haber cogido la variante humana de la enfermedad de las vacas locas y no pasaba por mi mejor momento. Por suerte, las cosas salieron bien. Ay, el amor. El otro día me dijo una cosa preciosa. Me sentía fatal, con décimas de fiebre y me explicó que aquí en Barcelona no podemos coger la malaria, a pesar de que yo insistiera en que tenía todos los síntomas. ¿No es una buena noticia?