


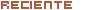


| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| abril | ||||||

El rey de Barcelona
Ya desde niño, Antonio Matías Romero tenía claro que quería dedicarse al crimen y además destacar en ese mundo como psicópata desalmado y genio del asesinato. Su sueño: controlar las calles de Barcelona y establecer un imperio del terror. Su primer intento fue el del llamado (por él) Crimen del Pararrayos. Antonio leyó que nadie había usado nunca un relámpago para asesinar, así que diseñó un casco pararrayos que pensaba colocar disimuladamente en la cabeza de alguno de sus numerosos enemigos en un día de tormenta. Una noche que llovía fuerte, se apresuró a bajar por las escaleras con el pararrayos en la mano, en busca de un tipo del barrio que en una ocasión le había mirado mal. Tropezó y desde entonces se le conoció como Antonio el Tuerto. Después de este contratiempo intentó entrar en una mafia rumana para aprender los entresijos del hampa. Le pusieron a prueba: tenía que robar un coche y llevar a dos miembros de la banda a atracar un banco. Antonio pensó que era tontería robar un coche teniendo un Clio seminuevo muerto de risa en el garaje. La policía tardó dos horas en identificar la matrícula, arrestar a Antonio y, a través de él, desarticular toda la banda. No es que Antonio fuera un chivato. En absoluto. Pero siempre fue un tipo ordenado y organizado. Se lo anotaba todo en la agenda. Y nunca salía de casa sin ella. Ya en la cárcel y harto de humillaciones como coser los botones de las camisas de sus compañeros y de que le obligaran a leer en voz alta las novelas de Coelho --las favoritas de los presos de la Modelo--, Antonio decidió fugarse. Primero lo intentó a la antigua usanza. Se hizo con una cucharilla y se puso a construir un túnel. En un mes apenas consiguió avanzar medio centímetro así que optó por el plan B: al finalizar el siguiente permiso de fin de semana, decidió no regresar. Aunque envió un sms pidiendo disculpas y avisando de que no le prepararan la cena. Durante los dos años siguientes, Antonio se refugió en el piso que sus padres tenían en Brasil. En la calle Brasil de Barcelona, en el barrio de Les Corts. Decidido a prosperar en el mundo del delito, el Tuerto se lanzó a intentar su primer secuestro. Al principio todo fue bien. Logró capturar al gerente de una de las oficinas de la Caixa y lo escondió en el lavabo, a pesar de las protestas de sus padres, que a las dos semanas de bajar al bar a hacer sus necesidades comenzaron a sospechar. Los problemas vinieron con el conocido síndrome de Estocolmo. Sobre todo porque le dio a Antonio y no al señor secuestrado. Y además, le dio fuerte. Enamorado de su rehén, el Tuerto le pidió matrimonio. El empleado de la caja de ahorros se negó, aduciendo que su mujer y sus tres hijos no lo comprenderían. Antonio fue a un programa de televisión a pedirle que le diera una oportunidad. La policía le arrestó nada más salir de los estudios. Volvió a la cárcel, donde pasó por una depresión. No le animaban ni las visitas del gerente secuestrado. Más que nada porque ya con la distancia se había dado cuenta de que su ex rehén era muy feo. Y comenzó a sospechar que además era un hombre. Al cabo de medio año, volvió a fugarse, aprovechando que alguien se había dejado la puerta abierta. Decidió que ya era hora de dar un golpe maestro, porque pasaba de los treinta y aún no había hecho nada importante en el sector en el que quería prosperar. Decidió que asesinaría a Joan Clos, alcalde de Barcelona. Y aprovecharía una visita que iba a hacer justamente por su barrio. Más: se hizo con un programa detallado de la visita y supo a qué hora el alcalde pasaría por su calle. Así, Antonio fue a El Corte Inglés y se compró un fusil con mira telescópica, que colocó en el balcón. Y, con su ya habitual pasión por la organización y el método, disparó justo a la hora exacta en la que Joan Clos pasaría por la rambla de la calle Brasil. Pero se equivocó de día y en lugar de disparar el jueves, disparó el miércoles. Hirió a una anciana que paseaba a su perra, por lo que recibió elogios de la prensa: la incívica señora no recogía las caquitas de su Condesa. Los periódicos le llamaban el Justiciero Anónimo. Claro que el anonimato le duró muy poco. El criminalista experto en balística Tomás Garcés no tuvo mucho problema en identificar el lugar del que había venido la bala. "Pues más o menos de por allá", decía el informe. Después de registrar diecisiete edificios, la policía dio con Antonio. En la cárcel conoció a Sebastián el Torero, conocido traficante que introdujo al Tuerto en el mundo de las drogas. Pero ya se sabe: es muy fácil entrar en ese mundo del droguerío, pero salir es mucho más complicado. Y sí, las drogas acabaron con Antonio. La experiencia del Torero consistía en vender tabaco robado en el metro. Gracias a esta tenebrosa actividad había conocido a un tipo que falsificaba lejía Conejo y la vendía a las droguerías a mitad de precio que la marca original. El trabajo que le fue encomendado al Tuerto era el de fabricar lejía en las bañeras de la prisión. Pero el inexperto Antonio removió la solución demasiado deprisa y los gases le dejaron inconsciente. Luego la ambulancia que le llevaba al hospital tuvo un accidente con un Renault. Y, claro, hubo que hacerle radiografías y la máquina de rayos X se le cayó encima del pecho. Murió dos días después: le picó una abeja y nadie sabía que era alérgico.

