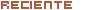-Que no, de verdad, que me tengo que ir.
-¿Y no te puedes quedar un rato?
-No, que tengo un examen el lunes y no quiero perder toda la mañana.
-Va, vente una horita al Maremàgnum. Que es gratis.
-No, que no puedo, además, el Maremàgnum no me gusta nada.
-Pues vamos a otro sitio, pero no te vayas a casa.
-Es que tengo que irme, de verdad...
Mónica consiguió finalmente despedirse de sus amigas, que caminaron achispadas calle abajo en dirección al mar. Ella, que también sufría los efectos de la cerveza, comenzó a andar en dirección a la Rambla, dejando atrás el bar donde había pasado un par de horitas con sus amigas de toda la vida. Tenía que estudiar. Tenía un examen. No le hacía gracia volverse sola a casa, caminar sola hasta la Rambla y meterse en un taxi. Sus amigas, también, podrían haberla acompañado hasta que pillara uno, aunque, claro, ella también podría haber ido con ellas y haberlo cogido enfrente del Maremàgnum.
Pero ya era tarde, casi las tres, y no podía perder toda la mañana. Llegaría a casa antes de las tres y media, podría dormir más de siete horas, levantarse a las once y a eso de las once y media estar estudiando. Así, antes de comer podría estarse dos o tres horitas hincando los codos, acabar luego pronto y quedar con Alberto. Podrían ir al cine.
Llegó a la Rambla y se puso a caminar en dirección a la Plaza Catalunya, mirando constantemente por encima de su hombro para ver si veía subir algún taxi vacío. Nada. A su izquierda estaba el Liceu, que habían reinaugurado hacía un par de días. No le importaría ir a una ópera. Seguro que Alberto la llevaría si se lo pedía, él tenía dinero, podía permitirse pagar un par de entradas. Es más, seguro que conocía a alguien que tenía un palco o unas de butacas y se las podría prestar. ¿Se podía hacer eso, como si fuera el fútbol? El Liceu, en todo caso, estaba dormido: a esas horas no era más que un edificio gris, de cristales opacos, sin vida, igual que la Rambla, a pesar de que se intuía la sucia y ruidosa y molesta vida que hacía hervir aquella calle durante el día. Eso sí, los quioscos de prensa estaban abiertos, se veían las flores apelmazadas contra los cristales de las paradas, creía oír los pájaros encerrados en los pequeños puestos de los vendedores y era fácil adivinar los sitios que las estatuas humanas escogerían al día siguiente para instalar sus pedestales. Pero no pasaba ningún taxi.
No fue hasta el principio de la Rambla, en el cruce con Pelayo, donde pudo parar uno.
-A la calle Indians, por favor.
-¿A qué altura?
-En el cruce con Garcilaso, en el número 74.
El taxi atravesó la Plaza Catalunya. En 10 minutos, o en 6 euross, estaría en casa. No había bebido mucho, pero miraba cómo subían en dirección a la Diagonal, y las luces de fuera bailaban, borrosas, lejanas. En la radio una señora hablaba sobre su marido. Justo se acababa de marchar. El marido. Y ella lloraba. Mónica se fijó en el conductor: unos cuarenta años, bigote espeso, pelo castaño, casposo. Ropa vieja y barata. No llevaba el clásico respaldo de bolitas de madera.
El coche subió por el paseo de San Juan. Mónica escuchó lo que decía la señora. Que no sabía qué hacer. Que no sabía si volvería. Que no le pegaba (él a ella) bueno sí un poco a veces sólo cuando bebía. ¿Y si volvía? No quería que volviera. ¿O sí? Mónica pensó en su novio. Él sólo pensaba en su coche: ese Audi negro. Qué sueño. Qué ganas de llegar a casa y pillar la almohada. La Revolución Francesa. ¿Quién le mandaría estudiar historia, cuando lo que ella quería era estudiar publicidad? No le llegó la nota. Es igual, no hace falta estudiar la carrera para ser publicista. Todo es entrar. Ya salían de la calle Industria y cogían el Paseo Maragall, pero ése no era el Paseo Maragall, ¿iba por otro sitio? El taxi giró por una plaza y se metió en una calle que Mónica no conocía de nada. El coche paró y el conductor encendió la luz amarilla y pobre que había encima del retrovisor.
-Cinco con ochenta y cinco -dijo el taxista.
-Pero yo le he dicho a la calle Indians.
-Y aquí estamos.
-Pero...
-Sí, niña, mira la placa.
Mónica se asomó y miró la placa de la calle: no había duda, ponía Indians. En el portal de al lado lucía el número 86.
-¿Pero estamos en Barcelona?
El taxista se giró mirándola mosqueado.
-¿A ti qué te pasa? ¿Que no llevas dinero?
Mónica no sabía qué hacer ni qué decir. El taxista y la placa le decían que estaba en su calle, pero aquella no era su calle, no tenía el aspecto de su calle. En su calle no había ningún árbol y en ésta había varios, y junto a su casa había una panadería y no un quiosco.
-Bueno, ¿qué? ¿Pagas?
Mónica sacó el monedero de su bolso y pagó. Salió del vehículo, que inmediatamente arrancó y se alejó calle arriba. Mónica volvió a leer la placa: Carrer dels Indians. Volvió a mirar en el número del portal: 86. Caminó una manzana hasta llegar al suyo, al 74, pero aquél no era su portal. Ella vivía en un edificio pequeño, de los años cincuenta, sin ascensor. Cuatro pisos y dos puertas por piso además de otra en el entresuelo, eso era todo. Pero ella estaba delante del portal de un edificio de siete u ocho plantas y con dos ascensores. A lo mejor se habían caído los unos de aquella manzana y realmente estaba ante el número 174. En cien números podía cambiar mucho una calle. Se puso a caminar en línea recta. Sabía que o llegaría a su portal (el número 74, el de verdad) o llegaría a Felipe II, que era la calle donde terminaba la suya.
En lugar de eso, fue a dar a una plaza pequeña, de cemento. En el centro había un quiosco cerrado y una cabina. Rodeando la plaza había cuatro bancos y otros tantos plátanos secos y torcidos. Miró la placa atornillada en la esquina de la plaza. Plaça del Congrés, decía. Pero aquella no era la plaza del Congrés. La plaza del Congrés era de tierra, alargada, con columpios y un minúsculo estanque junto a la carretera. Y estaba al lado de la iglesia de Pío X, pero allí no había ninguna parroquia, sólo bloques de pisos.
Al otro lado de la plaza vio una parada de autobús. Detrás de la parada habría un mapa de aquella zona de la ciudad, a lo mejor allí podría ver qué estaba pasando, si estaba en Barcelona, si estaba en su barrio, si aquélla era su calle. Miró el mapa. Ponía “Barcelona-Congrés”, pero Mónica no reconoció el plano: los nombres de las calles coincidían con los que ella recordaba como propios, pero el dibujo era completamente diferente al que ella conocía. Felipe II, que era una amplia calle con varios carriles, era en ese mapa (y, al parecer, en esa realidad) un callejón insignificante. La Avenida Meridiana, prácticamente una autopista incrustada en Barcelona, aparecía como una calle peatonal. Puerto Príncipe, una pequeña y casi insignificante calle, como una enorme avenida que llegaba hasta la Diagonal.
Seguramente todo aquello era culpa del alcohol, pensó Mónica. Las calles no podían haber cambiado en sólo unas horas, lo único que pasaba era que ella las veía mal. Y la culpa era de la cerveza. Y de los nervios por el examen. Suerte que no tomaba drogas. Tomó su calle, confiando en que una vez llegara a casa, aunque fuera cuando ya estuviera metida en la cama, todo volviera a la normalidad y las calles recuperaran su forma, sin cambiar su nombre, que ya sólo faltaría eso.
Caminó por su calle, o mejor, por la calle que llevaba el nombre de la suya, buscando rasgos que la hicieran reconocible: algún edificio, algún coche visto decenas de veces, alguna pintada memorable, la cara de algún vecino insomne asomado al balcón. Pero no vio nada que le resultara familiar.
Por su misma acera pasó un chico que tenía más o menos su edad. No lo conocía, pero lo paró.
-Perdona -dijo, no muy segura de sus palabras: de que entendiera su idioma, de que supiera a qué se refería-, ¿la calle Indians?
-Es ésta.
-Pero quiero decir la calle Indians de Barcelona.
-Sí, claro... Ésta.
-¿Y siempre ha sido así?
-¿Te estás quedando conmigo o qué?
-Dime, ¿siempre ha sido así?
-Oye, ¿qué has tomado? Yo quiero un poco.
-En serio -insistió Mónica intentando aparentar serenidad-. ¿Siempre ha sido así?
-Vivo aquí desde hace más de seis años y sí, siempre ha sido así, ¿te encuentras bien?
Mónica siguió andando y el muchacho siguió su camino, no sin girarse dos o tres veces a observar el tambaleante caminar de la joven, preguntándose si debería ofrecerle su ayuda, pero sin decidirse a ello. Mónica miró la calle: nada parecía familiar. Pero le habían dicho que era su calle. Y a lo mejor lo era. A lo mejor era ella la que había cambiado o la que lo veía todo cambiado. Estaba muy cansada. Sí, sería eso. La cerveza, también. Y los nervios del examen. Se detuvo frente al portal sobre el que lucía el número 74: su portal, aunque no lo viera como suyo. A lo mejor vivía en otra calle y lo había olvidado... No... A lo mejor Indians era la calle de alguna amiga o de Alberto y, por culpa del alcohol... No. Sacó las llaves del bolso. Ninguna encajaba con la cerradura del portal. Lógico, no era su puerta. La única opción que le quedaba era la de llamar al interfono y esperar que le contestaran sus padres. Vivían allí, ¿no? En el número 74 de la calle Indians. Apretó el botón del cuarto segunda. Nadie contestó. Claro, estaban durmiendo. Volvió a llamar. Al cabo de unos diez segundos una voz desconocida, de mujer, preguntó quién era. A lo mejor sólo notaba rara la voz de su madre porque la había sacado de la cama.
-¿Mamá? -dijo Mónica, intentando disimular el temblor de su voz-. Lo siento, me he dejado las llaves.
-Te equivocas -dijo la voz tras un breve silencio.
-Mamá -insistió la joven-. Soy yo, Mónica.
-Aquí no vive ninguna Mónica.