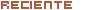Un día en la vida de Hipólito Andrade
El despertador de Hipólito sonó a las siete y media. Este hombre alto y de pelo negro y ondulado, ya con algunas canas, lo apagó y comenzó a desperezarse. En pocos minutos la cama estaba hecha e Hipólito se dirigía al cuarto de baño. Una vez allí, levantó una baldosa y sacó un neceser y una pequeña toalla. Tras lavarse bien la cara, cogió una navaja de barbero, con mango de madera y oro y se afeitó con pericia. Después se lavó los dientes y se aplicó seda dental, para terminar peinándose con un cepillo de cerdas auténticas. Hipólito, una vez aseado y perfumado (Paco Rabanne, claro) volvió a dejar los enseres de aseo debajo de la baldosa y sacó de allí su billetero. Miró en su interior. Esa misma noche tendría que sacar dinero. Sin falta.
Bajó a la planta de caballeros y escogió un traje de lana azul marino. Después de pensárselo unos minutos se inclinó por una camisa de algodón, también azul, pero de un tono más claro, y por una corbata de color borgoña. Sacó de las cajas algo de ropa interior y se quitó el pijama, dejándolo plegado en el mismo aparador en el que lo había encontrado. Una vez vestido, se dirigió a la sección de zapatería de la misma planta y se puso unos Lotusse negros de cuero brillante. Por supuesto, Hipólito quitó de todas las prendas los dispositivos de seguridad (piezas con las que saltaba el detector y tubitos de los que se desprendía tinta indeleble) usando los aparatos para ello dispuestos junto a las cajas.
Miró su reloj (un moderno cronógrafo Festina que había cogido hacía un par de semanas) y vio que aún tenía tiempo para desayunar. Subió, pues, a la última planta y entró en la cafetería. Se hizo un café y unas tostadas, y abandonó los cubiertos en una de las mesas del fondo, para que los camareros creyeran que se habían olvidado de limpiarla con las prisas del día anterior.
Faltaban pocos minutos para que los dependientes encendieran las luces y se pusieran a trabajar para tenerlo todo listo a la hora de apertura, así que bajó al piso de los muebles, donde dormía, y se metió en un amplio armario. Apenas diez minutos después -y tras asegurarse, mirando por la rendija, de que no había nadie cerca y de que ya habían llegado los primeros compradores- Hipólito salió del armario -entiéndase esto en sentido literal- y se puso a pasear alrededor de los sofás, mientras se organizaba mentalmente el resto del día.
Decidió que aquella sería una jornada tranquila, así que bajó al quiosco y cogió un periódico, con tanta naturalidad que todo el mundo creyó que lo había pagado y, qué diablos, para qué iba a robar un periódico alguien que llevaba encima un traje de Ermenegildo Zegna. Subió de nuevo a la planta de los muebles. Una vez allí, se puso a probar discretamente sillón tras sillón y sofá tras sofá, simulando no decidirse por ninguno. Hasta que hubo acabado de leer el diario.
Dedicó el resto de la mañana al arte. Así pues, subió una planta y se puso a contemplar los cuadros que allí vendían, de autores desconocidos, pero a un precio que a él se le antojaba caro en relación a su calidad. Allí se encontró con un conocido suyo, un jubilado que pasaba algunas mañanas paseando por el edificio.
-Hombre, señor Julián, ¿cómo estamos?
-Fantásticamente -le contestó el calvo retirado-. Mire esta pintura. ¿Qué le parece?
-Ah, amigo -suspiró Hipólito-, si usted hubiera visitado los museos de Florencia y de París y de Roma y de Londres, como yo he hecho, le aseguro que estos garabatos no le producirían, en el mejor de los casos, mayor alegría que la que produce una corbata agradable o un pañuelo de seda en el bolsillo de la chaqueta... Por cierto, he olvidado el mío.
-Pues ya es extraño -dijo Julián-, porque usted siempre va hecho un pincel.
-¿Y acaso no voy hecho un pincel, a pesar de este despiste?
-Desde luego. Oiga, y usted ¿a qué se dedica? Si no le molesta la pregunta, claro. Porque siempre le veo por aquí...
-Soy... poeta. Pero, evidentemente, no vivo de mi poesía.
-¿Poeta? ¿Y ha publicado?
-Por supuesto. Son libros raros, eso sí, volúmenes preciosos y preciados que aquí no encontrará. Libros con títulos como
Mientras el guardián de la campana se lamentaba o
En Constantinopla pescando un desagradable clavel, mi favorito. Pero es inútil encargarlos, son libros casi secretos, que pasan de mano en mano, o mejor, de las mejores manos en las mejores manos.
-¿Y no me podría...?
-¿Prestar un ejemplar? Imposible, no tengo ninguno: carezco de vanidad y además prefiero no saber a dónde van a parar mis versos. Pero, quién sabe, quizás algún día alguno de estos libros caiga en sus manos.
Hipólito se despidió del jubilado y subió al restaurante. Se sentó en su pequeña mesa de siempre y saludó a los camareros.
-Buenos días, don Hipólito -le dijo la joven y gordita camarera que le atendía todos los días-. No pasa un día sin que le vea. No conozco a nadie que almuerce cada tarde en este restaurante.
-Piense que yo vengo sólo por usted. Creía que era evidente.
Hipólito pidió verduras al horno y merluza con guarnición, que regó con el modesto y anónimo vino de la casa y remató con un igual de modesto flan con nata. Decididamente, aquella noche tendría que pasarse por la caja.
De todas formas, no se privó de su café con anís, que en aquel restaurante llamaban carajillo y que él se empeñaba en bautizar como perfumado. Sólo le faltaba el puro. Se había olvidado también del puro. Normalmente, cada mañana bajaba a por uno al estanco (al lado de los discos), pero aquel día había vuelto a olvidarse. Se estaba haciendo mayor.
Decidió pasar la tarde viendo la tele, así que bajó por las escaleras mecánicas (se pasaba el día subiendo y bajando, parecía un valor de bolsa poco seguro) hasta la planta de electrónica, donde vio un lamentable telefilme de pantalla en pantalla, deteniéndose especialmente en los aparatos con sourround que habían puesto en unas pequeñas salitas con cómoda silla incorporada.
En cuanto acabó la peliculilla bajó al primer piso con la intención de echarle un vistazo a los discos. Pasó por delante de una de las puertas principales y vio cómo entre dos dependientas y un guarda de seguridad retenían a una veinteañera. Otra ladronzuela. Si es que... Dónde iremos a parar.
Se pasó casi una horita mirando los compactos de música clásica. Encontró un apetecible disco de Schubert, interpretado bajo la dirección de Lorin Maazel que no dudaría en escuchar aquella misma noche.
Luego fue a los libros, que estaban justo al lado. Se entretuvo hojeando el Quijote y un volumen de poesía de Quevedo, pero decidió que aquella noche le tocaba el turno a algo más moderno, más siglo XX. ¿Qué tal Lorca? Había muerto hacía casi setenta años, pero para Hipólito eso ya era casi demasiado actual.
Y hablando de tiempo, ya no quedaba mucho hasta que cerraran las puertas de su magnífico palacio. Así pues, subió a la planta de los muebles y pasó un buen rato sentado en un cómodo sillón masaje que estaba medio escondido y que no llamaba la atención de los vendedores, que ya recogían y hacían caja. Más tarde, aprovechando un momento en que nadie miraba, se metió de nuevo en un armario y esperó a que las luces se apagaran.
Diez minutos después, salió del ropero y se dirigió a las escaleras mecánicas, evitando las linternas de los pocos y poco atentos guardas de seguridad. Bajó a la primera planta y cogió
Poeta en Nueva York y el compacto de Schubert. También se llevó un bote de champú y un despertador. Al subir se detuvo en la planta de caballeros, dejó el traje y la camisa en el mismo sitio en el que los había encontrado y se puso un albornoz y unas zapatillas. Sacó un pijama de seda de su caja y lo se llevó consigo una planta más arriba.
Allí había, entre otras cosas, todo tipo de duchas y bañeras. Evidentemente, la mayoría no estaban conectadas al agua, pero había un par que tenían para exhibir ante posibles e impresionables compradores: un jacuzzi y una ducha masaje. Hipólito no tenía ganas ni tiempo de darse un baño de burbujas, así que optó por una tonificante duchita. Al acabar, volvió a enfundarse en el albornoz y siguió subiendo las escaleras, que ya estaban apagadas.
Llegó a la planta de electrónica, cogió pilas y un discman -no podía arriesgarse a hacer sonar ninguno de los impresionantes equipos de alta fidelidad, por más que le apeteciera- y subió a la planta de los muebles.
Vaya, habían vendido su cama, así que tuvo que buscarse otra que estuviera también a buen recaudo de las linternas. Escogió una de matrimonio, a pesar de que tenía encima uno de esos horribles forros polares y no unas sábanas y un edredón decentes y como Dios manda. Al menos, al lado había una mesita con lámpara. Y funcionaba y todo. Dejó las cosas sobre la cama, se quitó el albornoz y se puso el pijama de seda. Le venía un poco ancho.
Pero aún no había acabado la noche, tenía cosas por hacer: cenar y sacar dinero. Subió de nuevo escaleras arriba y llegó a la cafetería. Una vez allí, cogió un bocadillo del mostrador de la barra y se sirvió un vaso de leche.
Después, salió del bar y atravesó toda la planta hasta llegar a un pasillo lateral que daba a las oficinas. Abrió una puerta de cristal y entró en uno de los despachos. Se dirigió a un armario e intentó abrirlo. Vaya, cerrado. Abrió el primer cajón de una de las mesas y allí, como cada noche que se encontraba ese armario cerrado (normalmente estaba abierto), encontró las llaves.
Abrió el aparador y encontró un fajo de billetes. No eran billetes de curso legal, era sólo dinero de los grandes almacenes, el que daban como regalo o en las devoluciones. Cogió doscientos euros, que pasaban desapercibidas en aquel gran fajo de billetes de juguete, cerró el armario y se fue a la cama, no sin antes pasar por el baño, levantar la baldosa y asearse.
Estuvo escuchando a Schubert y leyendo a Lorca hasta poco más tarde de las doce (un día es un día), apagó la luz y se puso a dormir.