


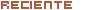


| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| abril | ||||||

Tres mil metros cuadrados
(Copio un correo electrónico de un amigo, por si os interesa.)
Me llega tarde la tontorrona polémica de los pisos de treinta metros cuadrados que tanto le gustan al que ahora es vuestro gobierno. Has de comprender el retraso: llevo en Oslo más de un año, dedicado por entero a la que es la pasión de mi vida desde hace dos meses y medio: los bolos. El caso es que, como tú bien sabes, esta polémica me toca de cerca, ya que si yo dejé España y me vine a un apartamentito nórdico totalmente decorado en Ikea fue por mis problemas con la vivienda. Con mi vivienda, quiero decir. Me fui, lo sabes, estresado y agobiado de vivir en aquella mansión de Collserola, después de que mi médico --es decir, yo mismo-- me recetara una estancia relajada en un espacio de no más de noventa metros cuadrados. Nadie sabe lo complicado que resulta vivir en una casa tan grande que ni yo mismo sé decirte cuánto medía. Sé que tenía unos cinco o seis pisos, creo que contando el sótano y el desván. La gente se imagina que en un sitio así, la vida es tirando a reposada y que uno es atendido por un servicio respetuoso y que todo es agradable y elegante. Pero no es tan fácil. Recuerdo por ejemplo cuando perdí mis gafas. Vale, tengo tres pares diferentes, pero eso no significa que pueda ir tirándolos por ahí. Jamás las encontré. Y miré en unos doscientos cajones. Le pregunté a Virtudes, porque en mi casa ella lo guardaba todo. Imagino que en la tuya sería tu madre la que lo hacía, pero mi difunta madre siempre delegaba este tipo de tareas en Virtudes. Ella estaba segura de haberlas visto en el estudio del tercer piso, pero ahí sólo encontramos un gato, Mifú, a quien yo creía muerto hacía dos años. Pero es que incluso lo más cotidiano, como ir al baño, podía ser un suplicio. No sabes lo que había que correr para llegar a tiempo en determinadas circunstancias. Y en esa ahora cerrada casa había siete u ocho cuartos de baño, por lo que uno debería suponer que siempre quedaba alguno más o menos cerca. Pues no. Ahora, lo que más rabia me daba era sentarme a leer en la biblioteca y, una vez hundido en el sillón con el libro abierto, darme cuenta de que me había olvidado alguna cosa, no sé, el zumo que estaba bebiendo en la salita. Y de día uno podía avisar a Luis con toda tranquilidad, pero, claro, de noche, como trataba demasiado bien al servicio, me sabía mal ir despertando a la gente. Sí, lo acababa haciendo, pero me sabía mal de todas formas. Luis, perdona, me he dejado el té en mi dormitorio, ¿me lo podrías traer? Y, claro, entre que el pobre hombre, que ya estaba algo mayor, se levantaba, se ponía la bata, venía a ver qué quería y me traía la taza, resultaba que el té ya estaba frío, le tenía que pedir otro y, cuando me lo traía, ya no me apetecía tomar nada. Si sigues sin creerme, recuerda también por qué corté con Rebeca, la pelirroja. Se vino a vivir conmigo y, claro, nos distanciamos. Físicamente, quiero decir. Recuerdo una vez que pasé tres días buscándola y llamándola al móvil, sin éxito. La encontré llorando, acurrucada en el desván --donde no hay cobertura--, deshidratada y muerta de hambre. Para cortar me envió un correo electrónico: "Disculpa que sea tan fría --me escribió--, pero es que el piso en el que me crié tenía tres habitaciones y desde donde estoy veo la puerta de la calle. No quiero renunciar a esta última seguridad". No sé exactamente desde dónde escribía. Luis y yo estuvimos estudiando los planos de la casa y llegamos a la conclusión de que en realidad Rebeca salió de casa por la puerta de la cocina y envió el mail desde el microondas. En cambio, mi piso de Oslo me lo he aprendido ya de memoria sin ayuda de planos. Por cierto, el otro día hice 270 puntos. No está mal, ¿no? Me gusta esto de los bolos. Más o menos supone hacerle caso a mi otro médico --el que no soy yo y, por tanto, es menos de fiar--, que me dijo que me hacía falta algo de ejercicio. Incluso he perdido peso, aunque sigo por encima de los cien kilos, no te alarmes, no me estoy muriendo ni nada. Ya en Barcelona intenté poner en práctica los consejos de este doctor cuyo segundo apellido imagino que es Mengele. Me hice instalar un gimnasio en el sótano. Problema: muchas veces llegaba tan cansado del paseo que tenía que dejarlo correr. Y, claro, una caminata de quince minutos desde mi habitación al gimnasio puede ser un buen ejercicio si tienes noventa y cinco años y hay días en los que incluso recuerdas cómo te llamas, pero se supone que yo tenía que hacer algo más aparte de resoplar, protestar y comprarme una silla de ruedas para facilitar los desplazamientos. En fin, que necesito recuperarme del estrés acumulado tras tanto tiempo viviendo en tanto espacio. Por cierto, imagino que éste es el motivo de que engordara: intentaba ocupar el máximo espacio posible para que esa casa no me ninguneara con sus altos y techos, que parecían empeñados en despreciarme. En todo caso, cuando me recupere y vuelva a Barcelona, ten claro que me iré a vivir a uno de esos pisos de treinta metros cuadrados. Al menos ahí lo tendré todo a mano. Lo que no sé es dónde instalar a Luis, a Virtudes y al resto del servicio. Ya veremos.
Saludos,
Salva

