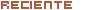Protágoras explicaba que había cosas con nombre femenino, como la cólera (e menis), que deberían ser masculinas por ser más propias del hombre. Y viceversa, claro.
Dudo que la cólera sea más propia del hombre que de la mujer, pero, en todo caso, sí que es cierto que hay nombres que merecerían otro género. El teléfono, perdonadme el tópico, debería ser la teléfono (o la teléfona, si acaso). Y, no sé, creo que preferiría ponerme unas pantalones a unos pantalones. También me suena muy natural que en alemán el sol vaya en femenino (die Sonne) y la luna (der Mond), en masculino.
Llevando el tema algo más lejos, hay palabras que sin duda definen perfectamente el objeto o la acción a la que se refieren, género incluido. Como gota, eructo, espachurrar, tierra, bisturí -ah, la palabra incluso corta-, horror o manzana. Pero hay otras que necesitan ser cambiadas, adaptadas, porque no responden en absoluto a su referente. Mesa, por ejemplo, es una palabra demasiado anodina. Incluso para una mesa. Parece más bien un pronombre posesivo. O calle. Con lo bonitas que suelen ser las calles y su maldito nombre no es capaz de incitar ni a dar un paseíto. No me extraña que se use tanto el coche. Y el libro como objeto igual es insustituible, pero la palabra es francamente mejorable. Último ejemplo: si computadora suena, como mucho, a triste calculadora, ordenador es una mentira.
Pero, claro, todas estas cosas ocurren porque la sensatez y la razón nunca serán los instrumentos que usen académicos y lingüistas a la hora de fijar (y dar esplendor) a la lengua, anclados como están en la convención y en la tradición. Cuánta arbitrariedad. Así jamás será cierto aquello que dice Borges en los primeros y platónicos versos de
El Golem:
Si (como el griego afirma en el
Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa,
en las letras de
rosa está la rosa
y todo el Nilo en la palabra
Nilo.
Una lástima. Sí, supongo que lástima en femenino está bien. Aunque pena igual debería ser un nombre masculino.