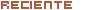Ahora resulta que hay que cargar contra los coreanos por
comer perro. También comen esta carne en Vietnam, China y otros países asiáticos, pero como llega el Mundial (el de fútbol, claro, ¿acaso hay otros?), el objetivo es ese país que antes de 1988 ya tuvo que reducir el número de restaurantes con especialidades caninas para quedar bien con vistas a los Juegos Olímpicos.
Al parecer, comerse al mejor amigo del hombre es una animalada: "grotesco", dice la en estos casos ineludible Brigitte Bardot. No lo es comer conejo, a pesar de lo que digan los australianos -que ven al conejito como a un simpático compañero-; ni zamparse un buen filete de caballo, como se hace en Francia; ni lo es tampoco comerse una cazuelita de caracoles, ni devorar esos insectos de mar a los que llaman marisco. Es decir, roer la insípida carne de un bicho rosa lleno de patas y al que parece que hayan matado con Raid es un lujo, pero comerse a un chucho regordete y rebosante de sabrosa carne roja es un crimen.
Además está la excusa de los malos tratos: los coreanos sacrifican a los perros a golpes porque, según dicen, esto aumenta la virilidad de los hombres que comen su carne. Sí, he dicho excusa: lo que molesta realmente es que sea un perro y no un pollo, que, cómo no, fue creado para ser rebozado (o cocinado a la plancha). Algo parecido ocurre con el estúpido y bochornoso espectáculo taurino.
Y es que nos llevamos las manos a la cabeza porque torturan a toros y perros (cosa absurda, sin duda), pero olvidamos, por ejemplo, a vacas y cerdos enclaustrados y sin poder moverse, para engordar más y más deprisa. Y a las gallinas que pasan el día bajo una luz tenue que imita a la del amanecer, para que así pongan más huevos.
Es aquello de la paja en el ojo ajeno: antes de criticar a los coreanos por matar a golpes a su perrito para después cocinarlo, igual deberíamos tener en cuenta la cantidad de platos repugnantes que ingerimos con una sonrisa en la boca, olvidando además a lo que han sido sometidos esos pobres bichos durante toda su vida.
Y en algún sitio hay que poner la frontera: los primates somos omnívoros y apreciamos y necesitamos las proteínas de la carne animal, ya sea de insectos o de grandes mamíferos. Y aunque esté mal visto zamparse un buen filete (curiosamente no se ve tan mal devorar una merlucilla).
Me preocupa especialmente Bardot, quien temo que acabe como aquellos ultravegetarianos que imagina G. K. Chesterton en la introducción a
The Napoleon of Notting Hill. De pensar en los derechos de los animales pasan a hablar de "la verde sangre de los animales silenciosos" y a limitarse a lamer sal. Hasta que alguien se pregunta por qué debe sufrir la pobre sal. En ese punto concluye la historia de este concienciado grupo.