


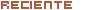


| mayo 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| abril | ||||||

En mi época con dos mil pesetas
En mi época con dos mil pesetas, que son unos doce euros, te ibas al cine con tu novia, pagabas las dos entradas y comprabas palomitas y coca-colas. Además, te sobraba para pagarte la gasolina y el parking, así que la llevabas en coche al restaurante. Sí, a cenar, porque algo sencillo también lo podías pagar con el cambio de las dos mil pesetas, incluida una botella de vino. Después cogías el coche y la llevabas a su casa, y tú con el vino ibas medio regular y ella además te iba hablando, hasta que de repente soltaba un grito, frenabas bruscamente y decía: "Creo que le hemos dado a alguien, Jaime, creo que le hemos dado a alguien". Y salías del coche consciente de que sí, de que habías oído un ruido seco, quizás era un perro, hasta que veías a una señora muerta a los pies del parachoques. Después del susto inicial, te atrevías a buscarle el pulso, luego mirabas alrededor y le decías a tu novia: "Sal, ayúdame. Tú cógela de las piernas y yo de los hombros". Y ella te preguntaba: "Pero qué quieres hacer, llama a una ambulancia, por Dios". Y tú le contestabas: "Ni hablar, que vendrá la policía y yo he bebido". Y ella: "Pero esta mujer..." Y cortabas: "¡Esta zorra esta muerta y ya le da lo mismo! ¡Tengo que pensar en mi carrera política! ¡La prensa me destrozará!" Entre sollozos, ella la agarraba por los tobillos y entre los dos la llevabais hasta el maletero, que tú abrías mientras con el brazo izquierdo seguías sosteniendo a duras penas a la mujer. La metíais dentro y con el cambio aún tenías dinero suficiente para comprarte una pala en una gasolinera e ir a un descampado, porque antes de la burbuja inmobiliaria en Barcelona había descampados. Allí, iluminándote con los faros del coche y mientras tu novia lloraba en el asiento del acompañante, cavabas un agujero lo suficientemente hondo como para enterrar el cuerpo de la mujer. Después, sudado y manchado de tierra, llevabas a tu novia a su casa y tú te ibas a intentar dormir un poco, aunque ya sabías que no pegarías ojo en toda la noche.
Veías a tu novia quizás dos o tres veces más. Ella no sacaba el tema, pero los silencios se hacían cada vez más largos hasta que finalmente, tomando un cortado, ella decía que no podía seguir así: "No tengo valor para ir a la policía, pero cada vez que te veo me acuerdo de aquella noche. No puedo seguir contigo". Se iba y te dejaba solo y tú te cabreabas porque había sido ella la que había querido ir a cenar, y no vas a cenar con agua, y también había sido ella la que estaba hablando mientras tú conducías. Si se hubiera estado calladita, hubieras ido mirando la carretera y no hubiera pasado nada. Encima te quería hacer sentir culpable. Es increíble. Las mujeres. No hay quien las entienda.
Pero bueno, lo importante: ese cortado, ese último cortado, ojo, aún lo pagabas con el cambio de las dos mil pesetas con las que habías ido al cine.

 Jaime, 9 de octubre de 2012, 12:36:31 CEST
Jaime, 9 de octubre de 2012, 12:36:31 CESTMi discurso del Nobel
Como todos deberíais saber, el jueves que viene se anunciará oficialmente que he ganado el Premio Nobel de Literatura 2012. Podría haber sorpresas, pero todo apunta a que, finalmente, se reconocerán mis méritos. Y es que, al margen de mi labor literaria, tengo pelazo, vivo en un país pequeño y con una literatura poco conocida (Sants) y mi presencia física (metro cuarenta y dos, psoriasis) rezuma carisma (entre otros motivos, por la psoriasis).
Todo está a mi favor.
Para ir avanzando faena, he comenzado a preparar el discurso que daré en Estocolmo cuando me den el premio:
Señoras y señores del jurado, señor juez, señor fiscal,
Escribí mi primera novela a los siete años. Como aún era muy joven, me salió en latín, pero aquel texto marcó el inicio de mi carrera literaria, que me ha llevado de reconocimiento en reconocimiento hasta esta ceremonia, en la que echo en falta croquetas.
La literatura me ha dado muchas cosas: alcoholismo, un total de treinta y siete euros, y una relación muy especial con las mujeres, que siempre me han ignorado entre bostezos y ataques con spray de pimienta, dándome tiempo así para consagrarme a mi obra.
Dedicarme a la literatura no fue nada fácil: me encontré con la oposición de mi familia, que veía más futuro en venderme a un circo de gitanos. Por suerte, hubo gente que confiaba en mi talento y me animaba a seguir escribiendo, a ser posible en silencio y sobre todo muy lejos.
Las respuestas de las editoriales a los primeros envíos de mis manuscritos fueron muy alentadoras. Cito de memoria y por poner un ejemplo: "Dos de nuestros lectores se han suicidado. Uno de ellos ni siquiera leyó su libro, sólo escuchó un comentario del que sí lo había hecho. Por favor, pare. O al menos deje de enviar los textos con pseudónimo, porque no podemos aplicar los filtros necesarios".
La mía es una literatura de alto impacto emocional que pilló desprevenida a la industria editorial y sanitaria del país.
También tuve problemas debido a mis opiniones políticas. De hecho, la cuarta novela que escribí (ya en español) fue confiscada por la policía después de que un par de amigos sufrieran casualmente una embolia al llegar a la página 4.
Jamás recuperé el manuscrito, aunque por lo que sé, fue una pieza clave en el hundimiento de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría.
Mi literatura se caracteriza sobre todo por el intento de explorar el ser humano desde dentro, desde lo más profundo. Esto no se comprendió muy bien y de hecho pasé dos años en la cárcel por robar y diseccionar cadáveres para documentarme.
Aprendí la lección y ya no robé cuerpos, pero resulta que matar gente para diseccionarla son aún más años de prisión.
LA POLÍTICA SIEMPRE PONIENDO TRABAS Y CENSURAS AL ARTE.
Cuando salí de la cárcel, pasé por una época complicada. El hecho de no poder hundir las manos en un tórax hasta arrancar un páncreas me provocó una crisis creativa que me llevó A BEBER.
Por desgracia, el agua no solucionaba mis problemas y además me obligaba a levantarme del sofá demasiado a menudo para ir al baño, por lo que decidí acercarme a la literatura desde otro punto de vista.
Y entonces nacieron mis novelas sobre palomas.
A NADIE LE IMPORTAN LAS PALOMAS.
Me atrevo a afirmar, sin miedo a equivocarme, que mis novelas sobre palomas son las que mejor exponen la psique de estas asquerosas aves: sus miedos, sus angustias, sus anhelos, su forma de comer cualquier cosa sin el menor ataque de arcadas.
Lo único que me sabe mal es que las palomas no puedan leer mis libros para aprender más sobre sí mismas. He intentado explicárselos, pero no parecen prestar mucha atención y además necesito sus páncreas.
Por cierto, ya sé que mi fama me precede, pero necesito trabajar con tranquilidad cuando estoy cazando palomas en la plaza Cataluña, así que rogaría a mis seguidores que no me importunaran con elogios como "no puede hacer eso", "nos tendrá que acompañar a comisaría" y "haga el favor de soltar ese palo". Por cierto, lo de dispararme con un táser para encerrarme en una habitación lo veo excesivo. NO SOY UN MONO DE FERIA.
En definitiva, este merecido premio confirma mi presencia en la cima, donde por cierto hace mucho frío porque sólo he traído calcetines de verano. Me gustaría cerrar este discurso citando a mis autores favoritos, pero mi carrera literaria ha absorbido todo mi tiempo y jamás tuve la oportunidad de aprender a leer.

 Jaime, 1 de octubre de 2012, 14:39:54 CEST
Jaime, 1 de octubre de 2012, 14:39:54 CESTUn día en la vida de Jaime Rubio
De entre los cientos de correos electrónicos que me llegan cada día con elogios y declaraciones de amor, rescato este simpático mensaje que recibí la semana pasada:
JAIME CABRÓN DEJA DE AMARGARNOS LA VIDA NO SABES ESCRIBIR DEDÍCATE A OTRA COSA PUTO GORDO.
Querido piscis, me alegra que quieras saber a qué dedico el resto del día, cuando no estoy revolucionando las letras hispánicas con mi blog, en Twitter o con mis novelas. Y aunque soy una persona discreta y reservada (todos los genios lo somos), no tengo inconveniente en explicar un día en la vida de Jaime Rubio cuando no está escribiendo.
Un día en la vida de Jaime Rubio (cuando no está escribiendo) Hay que comenzar explicando que por desgracia me veo obligado a trabajar. La literatura no me da para vivir, ya que soy negro y el racismo imperante en la sociedad actual impide que mis libros se vendan todo lo que se deberían vender.
Desde aquí hago un llamamiento a que vivamos en un mundo en el que el color de la piel no tenga importancia y seamos todos hermanos, después de haber matado a los cerdos blancos y a sus repugnantes aliados amarillos.
Dicho lo cual, me levanto cada día muy temprano, a eso de las diez de la mañana, ya que entro en la oficina a las ocho. Salgo de casa tropezando por las escaleras mientras acabo la primera taza de café, taza que dejo en el buzón para recogerla cuando vuelva por la tarde.
Llego a la oficina con una segunda taza de café en la mano, que pido para llevar en el bar de la esquina, donde ya me conocen y me sirven sin que haga falta casi ni saludar, mientras otros dos camareros bloquean la puerta para impedir que me marche corriendo y sin haber pagado.
Una vez en la oficina, leo el correo electrónico y me quejo en voz muy alta, para que los compañeros crean que tengo mucho trabajo y me dejen tranquilo, cosa a la que ayuda el hecho de que sólo me duche los sábados, técnica que aprendí de los más avispados emprendedores.
Después de servirme una taza de café de la máquina, me organizo la mañana, apuntando las tareas pendientes, para acabar golpeando la mesa varias veces con el puño mientras grito NO ES EL CAFÉ, SON ESTOS HIJOS DE PUTA QUE QUIEREN QUE TRABAJE. Entonces abro la ventana y asomo el torso descamisado, con la esperanza de pillar una gripe y tres días de baja. Los vecinos acostumbran a gritarme lo que yo interpreto como elogios y que en ocasiones la policía acaba aclarando que son gritos de terror, para después recordarme lo que dijo el juez al respecto.
A media mañana tomo otro café y me escondo en el baño a llorar. Luego me escondo otro rato debajo de la mesa, a leer el Hola hasta que me encuentra el jefe. Intento negociar la posibilidad de trabajar desde casa, alegando que el aire de la oficina me reseca los codos, pero mi superior se mantiene ridículamente aferrado a los convencionalismos. Ni siquiera consigo que me deje venir en pijama a la oficina. Claro, lo importante es aparentar. Pero del trabajo de verdad NADIE DICE NADA.
Entonces suelo mirar el reloj, para darme cuenta con alegría de que ya han pasado los primeros siete minutos de la jornada laboral, lo que me lleva a intentar cortarme las venas con una regla que por desgracia no está lo suficientemente afilada.
Entro en Twitter y explico lo mal que lo paso y lo poco que me afecta el café. Me doy ánimos con mis otras doce cuentas, pero el resto de seguidores (los nueve que no son bots) SE RÍE DE MÍ, tomándose a broma mi sufrimiento, BURLÁNDOSE CON CRUELDAD. Esto me suele provocar un ataque de ira que me lleva a agarrar el monitor y arrojarlo por la ventana.
El monitor cae sobre una señora mayor, reventándole la cabeza, así que cojo mi camisa (por lo general, aún no me la he puesto) y me voy al aeropuerto en taxi, donde compro un billete para Laos. Allí ingreso como monje en un templo budista, donde paso tres años quejándome de lo malo que es el café. Me echan porque finalmente entienden que las palabras españolas "sí que estaba gordo, el Buda este; pues con la mierda de arroz que nos dan no lo entiendo", no son la traducción de ningún rezo tradicional.
Es entonces cuando intento viajar a China, con el objetivo de demostrar que en este país sólo vive una persona muy nerviosa. Por eso los chinos nos parecen iguales: porque en realidad son el mismo, que se mueve mucho. Es más, es un chino de Cádiz, pero habla muy rápido y por eso no se le entiende.
Por desgracia, en la frontera me apresa la interpol y me extradita a España, donde soy juzgado por homicidio. Me defiendo a mí mismo y alego que la mujer ya estaba mayor y que no nos vamos a pelear por uno o dos años más que le podían quedar a la señora. Como soy negro, el juez me condena a prisión, donde paso seis años que aprovecho para estudiar Derecho porque me han robado la silla.
(Ruido de grillos. Toses. Prosigo.)
Al salir en libertad, voy a casa, por lo general dando un paseo. Me siento en el sofá, con una copa de vino blanco y un buen libro. Estoy cansado, pero también orgulloso y satisfecho por una jornada laboral productiva que, una vez más, me ha hecho sentirme útil.

 Jaime, 3 de septiembre de 2012, 15:00:44 CEST
Jaime, 3 de septiembre de 2012, 15:00:44 CESTYo fui donante de órganos
Siempre me ha parecido evidente que hay que ser donante: ¿por qué dejar que se echen a perder todos esos órganos que ya no usamos? ¿Qué sentido tiene que se queden ahí, pudriéndose, sin ni siquiera ver la luz del sol, cuando podrían salvar vidas? No es ni siquiera una cuestión de generosidad, sino de simple lógica.
Fui organista y maestro de capilla en la catedral de Lierbenhorstraffen, en la Renania Ulterior, y me jubilé de mi cargo hará ya casi tres años, después de más de tres décadas entregado en cuerpo y alma a la música sacra, tanto a su interpretación como a su composición. Cuando me retiré, me llevé el órgano a casa, dado que era mío, pero lo cierto es que no lo suelo tocar porque mis vecinos tienen la incomprensible costumbre de dispararme cada vez que comienzo.
Por eso la semana pasada decidí ir con mi órgano a un hospital, con el objetivo de regalárselo a un enfermo que pudiera aprovecharlo. Tuve problemas con el personal de seguridad, dado que el órgano abultaba mucho y además decían -hay que ser mala persona- que molestaba a los enfermos. Molestar. ¡Si salva vidas! Además, lo único que hacía era ir entrando en las habitaciones para preguntar quién necesitaba un órgano. ¡Tendré que saber a quién dárselo! ¡Que sólo es un momento!
Al final y después de tres días vagando por los pasillos y esquivando a los guardas, di con un señor que respondió afirmativamente a mi pregunta.
-Pues está usted de suerte, caballero. Mire lo que le traigo. -Oh. Ehm. Vaya, me sabe mal, pero es que yo necesito un pulmón.
No hay nada que odie más que un desagradecido. El hombre estaba muriéndose y se ponía quisquilloso y selectivo. Si necesitas un órgano, aprovecha el primero que encuentres. No te mueras por pijo. No estás en posición de escoger.
Intenté explicárselo, exponiendo argumentos de forma sensata y razonable, para convencerle de que no podía dejarse morir. Es decir, le abofeteé varias veces mientras le gritaba HIJO DE PUTA, VOY A SALVARTE LA VIDA.
Al final decidí tomarme la salud por mi mano, ya que el loco este seguía enrocado en su excusa del pulmón. Le tiré sobre la cama, me puse encima a horcajadas, cogí uno de los cuchillos de plástico que había en la bandeja del almuerzo y le abrí el pecho. Fue más difícil de lo que creía, porque el cubierto se partió en dos cuando iba por la mitad y la última parte la tuve que hacer a mano y ayudándome con los dientes.
Una vez abierto y haciendo caso omiso de los gritos, le saqué ambos pulmones (no sabía cuál era el malo y no quería equivocarme) y le puse el órgano entre las costillas. Costó encajarlo porque mide casi doce metros de alto, pero pude hacer espacio quitando el bazo, que al fin y al cabo nadie sabe lo que es ni para qué sirve. Finalmente cerré la herida con unas tiritas MO-NÍ-SI-MAS de Bob Esponja.
El postoperatorio fue muy complicado. Prácticamente tuvo que aprender a respirar de nuevo. Ayudándose con el teclado, claro. Casi hubo rechazo, pero por suerte yo estaba allí para darle de collejas y advertirle de que EN ESTA CASA NO SE TIRA NADA.
Sí, en esta casa. Porque me mudé con él y su familia para asegurarme de que la recuperación iba bien.
En realidad, técnicamente sólo me mudé a su calle, donde planté una tienda de campaña desde la que observaba a mi paciente a través de unos prismáticos. Y a su mujer cuando se duchaba. También traía un megáfono que utilizaba para recordarle al enfermo que se tomara su medicación. Gracias a este aparato me hice muy popular en el barrio: la gente me tiraba comida desde las ventanas, la mayor parte en mal estado, pero lo que importa es el detalle de agradecimiento.
Me tuve que ir poco antes de que la recuperación fuera completa, ya que la esposa del transplantado me disparó con una escopeta por una confusión bastante ridícula, cuando una noche en la que ella estaba sola en el sofá, creí por error que se me estaba insinuando, trepé por las cañerías y me planté en su comedor con los pantalones en los tobillos y cantando: "Hazme el amor, aprisióname...!"
Había interpretado mal las señales. Aunque menuda buscona. Me acababa de gritar: "MALDITO LOCO, SAL DE NUESTRA CALLE DE UNA VEZ", cosa que obviamente quería decir que abandonara la calle y por tanto entrara en su casa.
Seguro que sólo estaba jugando conmigo. Las mujeres son todas unas desequilibradas.
En fin. El caso es que el señor este del trasplante de órgano está muy bien. Y a veces cuando respira suena Bach. Todo son ventajas.

 Jaime, 29 de agosto de 2012, 20:47:30 CEST
Jaime, 29 de agosto de 2012, 20:47:30 CESTHuérfano
Hay historias que a uno le conmueven y la de Víctor Roure es una de ellas. Me la han explicado esta tarde y me he pasado dos horas y diecisiete minutos llorando, haciendo uso nada menos que de treinta y nueve pañuelos de papel. Treinta y nueve. Casi cuatro paquetes. Con la que está cayendo.
Víctor Roure era un pobre huérfano al que adoptó hace un año un matrimonio barcelonés que no puede tener hijos, al ser ambos zurdos. La historia de Roure es la que me interesa, ya que eso de que sean zurdos no me da ninguna pena: es por puro vicio.
Roure nació en 1947 en el seno de una acomodada familia de la zona alta barcelonesa. A los 18 años entró en la Universidad de Derecho, donde conoció a la que sería su esposa, Teresa Fabregat. Se casaron cuando él aprobó las oposiciones a notario y aunque al principio le tocó plaza en Lleida, al cabo de pocos años y gracias a los contactos de su padre, pudo volver a Barcelona, donde tuvieron a sus tres hijos.
Su vida era razonablemente feliz y no sólo por las facilidades económicas que le permitían, por ejemplo, disfrutar de un bonito dúplex en Barcelona, además de una casa en la Costa Brava. El buen ánimo de Roure, su tranquilidad y su saber disfrutar los pequeños placeres, le ayudaron sin duda a encarar la vida con optimismo y alegría.
Pero, ay, la desgracia se cernía sobre aquella vida tan alegre, casi cumpliendo esos temores populares en realidad injustificados según los cuales tanto bien ha de verse compensado por algún mal en un momento u otro. En 2009, el padre de Roure murió de un infarto. Menos de un año más tarde y sin duda de pena, ya que hasta entonces gozaba de buena salud, fue su madre la que falleció.
El pobre Roure, viéndose huérfano, metió algunas de sus posesiones en una pequeña maleta y, despidiéndose de su mujer y de sus hijos, se fue a un humilde pero bien cuidado orfanato, donde unas monjas le trataron lo mejor que pudieron, sacando el máximo provecho a sus escasos medios.
Es duro quedarse huérfano a los 63 años. Comprensiblemente, las familias prefieren adoptar bebés recién nacidos, aunque eso suponga inagotables trámites en países extranjeros.
Roure veía cómo de vez en cuando, menos de lo deseado, algunas parejas acudían al orfanato y miraban a los niños, con pena y tristeza. Sobre todo cuando alguno de ellos, como el propio Roure confiesa avergonzado que hizo en alguna ocasión, se acercaba a ellos y les preguntaba si querían ser sus papás.
Nuestro protagonista tuvo suerte: fue adoptado hace un año, como he dicho, y su adaptación ha sido razonablemente buena, teniendo en cuenta que estas situaciones nunca son fáciles y siempre hay pequeños roces. Por ejemplo, a Roure le costó mucho adaptarse a la guardería y no acaba de entender por qué no puede ir de paseo solo con su esposa o a ver a sus hijos. Pero poco a poco y entre los tres van creando una nueva familia que sabrá darle a este huerfanito un presente lleno de amor y un futuro repleto de esperanza.

